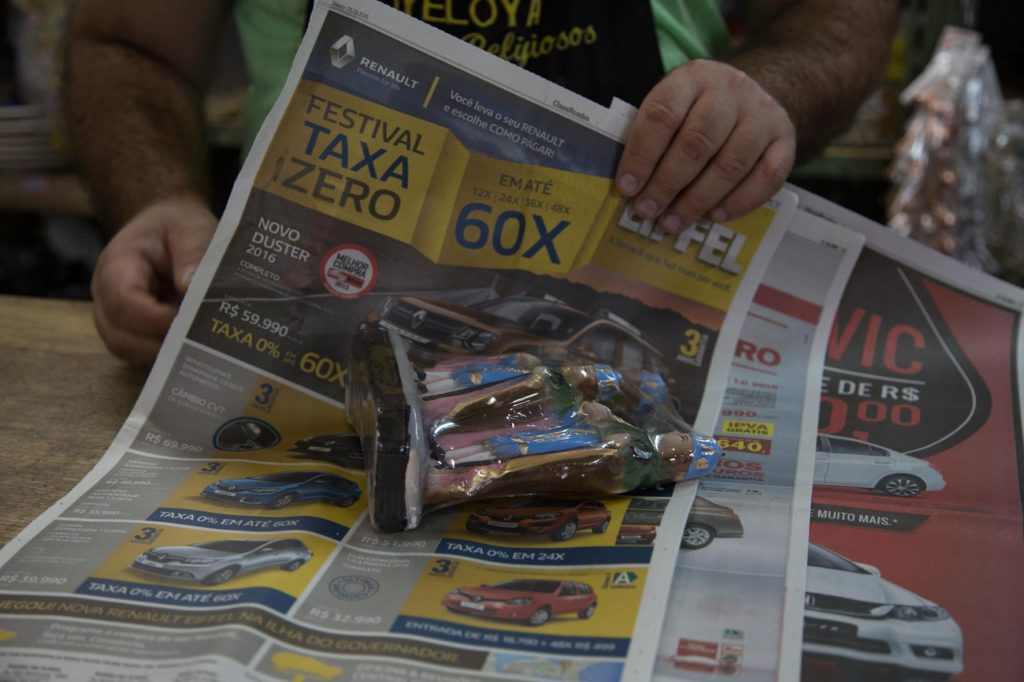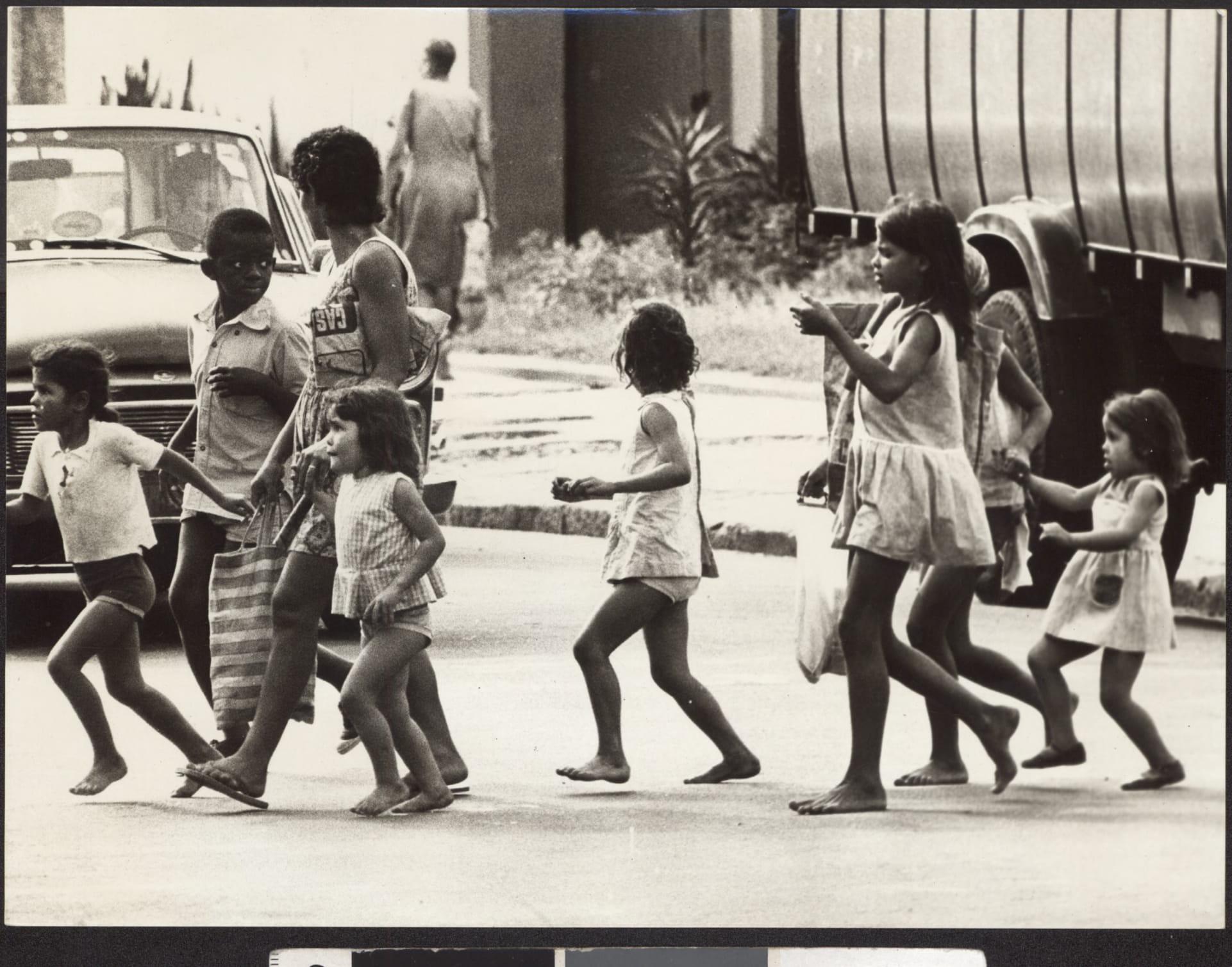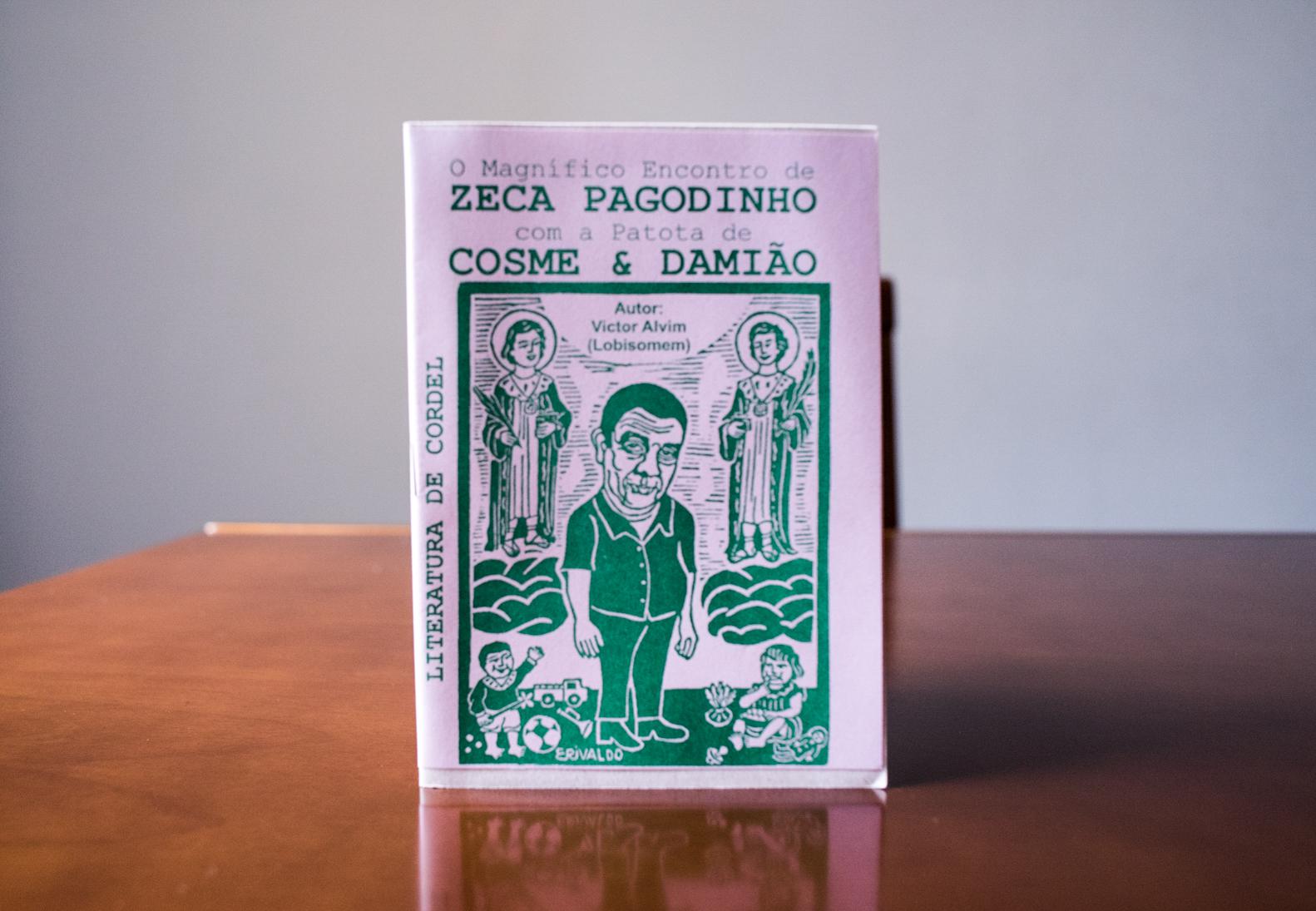Manifestaciones globales en torno al conflicto Israel-Palestina en imágenes estéticas antibélicas en distintos lugares del mundo
La preocupación por el conflicto armado desatado el mes de octubre de 2023 en la zona conocida como la Franja de Gaza ha provocado movilizaciones, toma de espacios públicos y performances en todo el mundo. Aunque forma parte de un conflicto territorial de larga data entre dos grupos etno-nacionales, se ha convertido en una preocupación global de distintos grupos de estudiantes, religiosos, activistas de derechos humanos y políticos que se manifiestan en contra de una guerra que ha contravenido los acuerdos internacionales y que ha incrementado discursos de odio y ataques a la sociedad civil –principalmente a niños y mujeres, adultos mayores y periodistas–.
Durante 2024 la guerra se recrudeció y amplió el radio territorial más allá de Palestina. Esta situación ha suscitado múltiples manifestaciones que hacen uso de expresiones simbólicas ritualizadas para exigir un alto a la guerra y denunciar los horrores que provoca. En distintas ciudades se han conformado comités pro Palestina que se oponen a la guerra y denuncian lo que Amnistía Internacional denominó genocidio. Por otra parte, las tensiones también se han desplazado a espacios públicos, lo que ha provocado represiones policíacas a las protestas.
Debido a la importancia que tiene este tema en el tiempo actual, la revista Encartes lanzó una invitación abierta a participar en el vi concurso de fotografía con imágenes que capturaran objetos, sujetos, lugares, paisajes, símbolos y estéticas que han acompañado las movilizaciones y manifestaciones en torno al conflicto bélico Israel-Palestina que tienen lugar en distintas universidades, plazas públicas, frente a las embajadas, en festividades patrias, en ceremonias políticas y religiosas e, incluso, en desfiles y demás festividades.
La convocatoria señaló que las imágenes debían cubrir los siguientes contenidos: mostrar los procesos de creatividad estética generadores de manifestaciones antibélicas y antinacionalistas, de denuncia de la violencia, que instrumenten no solo la palabra sino también la puesta en escena, las instalaciones y tomas de sitios emblemáticos y las intervenciones estilísticas de símbolos, así como la creación de una iconografía de denuncia o la metaforicidad (deconstrucción de signos de poder) con que se expresan los conflictos de raza, nación, etnicidad, territorio, religión y género.
La convocatoria se extendió a artistas visuales, realizadores, investigadores, comunidades, colectivos, estudiantes de ciencias sociales y humanidades para que enviaran sus fotografías acompañadas de un título descriptivo y de los datos del pie de foto (haciendo hincapié en el evento, el lugar donde se realizó, quiénes son los participantes y la fecha), y un pequeño texto que explicara los sentidos expresivos de la manifestación.
La respuesta fue muy buena. Recibimos 105 fotografías de 21 participantes. Las fotografías recibidas documentan manifestaciones en torno al conflicto Israel-Palestina en nueve distintas ciudades, dando cuenta del impacto que este tema ha tenido a escala global: Guadalajara, Guanajuato, Ciudad de México, Tijuana, San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Santiago de Chile, Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos) y Uruguay. Debido a la calidad de las imágenes y la fuerza de las situaciones que lograron captar con sus cámaras, no fue fácil la selección y menos aún decidir cuáles obtendrían los primeros lugares. Así pues, tuvimos que establecer varios criterios para conformar una selección de 17 fotografías: primero, se consideró la calidad de la fotografía (encuadre, composición estética, resolución de la imagen); segundo, se tomó en cuenta la fuerza expresiva de la imagen (que en sí misma pudiera generar un mensaje); tercero, los miembros del jurado teníamos en mente la narrativa en conjunto e intentamos que las fotos escogidas nos permitieran conformar una narrativa visual que diera cuenta de la diversidad de situaciones, lugares y actores involucrados en las manifestaciones. De esta manera nos vimos forzados a evitar la repetición de contenidos y elegir solo una fotografía cuando esto sucedía. En el comité de selección participamos cinco miembros del equipo editorial.
Nos decidimos por otorgarle el primer lugar a la fotografía de Elizabeth Sauno, que muestra a una manifestante representando a una madre palestina que lleva en brazos a un bebé ensangrentado. La foto fue tomada durante la Marcha por Palestina el 17 de diciembre de 2023 en la Ciudad de México. El segundo lugar fue otorgado a Rodolfo Ontiveros por la fotografía “Cercos” que genera la metáfora del cuerpo como territorio lacerado por un alambre de púas; fue tomada el 5 de septiembre de 2024, durante una manifestación en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Decidimos otorgar el tercer lugar a dos fotografías: una de Charlie Eherman y otra de José Manuel Martín Pérez. La del primer autor describe a “Dos hombres, un palestino (a la izquierda) y un judío ortodoxo (a la derecha), muestran signos de paz junto a la Casa Blanca en Washington D. C., EE UU., durante una manifestación nacional” (8 de junio de 2024, Washington). La segunda fotografía presenta cómo la acción global de solidaridad con Palestina se articula con las demandas feministas que tuvieron lugar en la ya llamada Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas durante la marcha del 8 de marzo de 2024, en el marco del Día Internacional de la Mujer .
Cada una de las cuatro fotografías ganadoras documenta un rostro distinto de las manifestaciones, pero, al verlas juntas, permiten reconocer que los símbolos compartidos dotan de una sola voz a personas de distintas nacionalidades que pueden no hablar el mismo idioma. A la vez nos ayudan a reconocer cómo su instalación en diferentes lugares despliega múltiples enunciaciones, haciendo de la fotografía un recurso de la metaforicidad como matriz productiva para redefinir lo social (Bhabha, 2011) desde las manifestaciones pro Palestina y en contra de las acciones bélicas en la Franja de Gaza.
La idea de los concursos fotográficos organizados por Encartes busca ensamblar las imágenes para poder generar una metanarrativa. Cada imagen captura un distinto escenario local que, al ser puesta en relación, permite narrar distintas realidades articuladas por una estética global. Estas se articulan porque ocurren en la simultaneidad de un tiempo histórico aunque se repliquen en múltiples lugares distantes entre sí. A la vez la singularidad de cada toma da cuenta de la multiplicidad de actores, escenarios y expresiones simbólicas que ahí se manifiestan. El ejercicio permite sortear la paradoja de la homogeneidad política y la heterogeneidad de pertenencias identitarias.
El movimiento pro Palestina es, sin duda, una movilización transnacional que ha producido sus propios lemas y simbología. Estas marcas y emblemas estéticos son la lengua franca que articula una communitas global de una comunidad moral imaginada que comparte valores, aunque no se conocerán ni interactuarán nunca cara a cara (Anderson, 1993); que tiene en común un sentido de agravio y a la vez de compromiso. Los distintos comités pro Palestina existen en distintos países, ciudades y poblados. Las consignas de denuncia y los símbolos son representaciones compartidas y construyen una sola voz en tiempo simultáneo a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, el vuelo de cometas es ya un acto empático con la niñez del pueblo palestino; el uso o la representación de la kufiya cubriendo cabeza y cuello es ya un elemento distintivo de Medio Oriente y portarlo coloca la enunciación de un cuerpo activista. Las sandías, cuyos colores coinciden con la bandera Palestina, van de la mano de los coros y pancartas de Palestina libre, al igual que las banderas de Palestina.
Lo interesante de la representación es que estos símbolos no aparecen en el vacío: visten cuerpos, se instalan en escenarios claves para intervenir los lugares. Los símbolos han adquirido una potente metaforicidad con fuerza disidente. Por ejemplo, la cometa alcanza su vuelo en el edificio emblemático de la Universidad Nacional Autónoma de México o sobrevolando la plancha de concreto del zócalo de la Ciudad de México (foto de Dzilam Méndez Villagrán). La bandera se coloca en la arena de una playa, restituyendo metafóricamente la consigna “Desde el río hasta el mar” (foto de Pilar Aranda). La bandera es intervenida con la frase “Nunca más, nunca nadie” y “ni un@ más” por población judía que coloca el lema de oposición al holocausto en la bandera Palestina, para generar un híbrido de oposición a la guerra y deslinde del sionismo (fotos de Charlie Eherman).
La bandera se usa para conquistar territorios. Su colocación constituye la representatividad en un régimen de irrepresentabilidad (Rancière, 2009). En las distintas fotos seleccionadas, la bandera genera un régimen de visibilidad de solidaridad por Palestina que, al colocarse en lugares icónicos como los monumentos, adquiere un poder enunciativo metafórico: frente al Ángel de la Independencia en la avenida Reforma de la Ciudad de México (foto de Elizabeth Sauna), frente a la Glorieta de la Minerva (símbolo de justicia) en Guadalajara (foto de Christophe Alberto Palomera Lamas), colocada en el muro fronterizo que divide hoy a México y Estados Unidos en lo que anteriormente era un mismo territorio habitado por familias que quedaron divididas por el muro (foto de Marco Vinicio Morales Muñoz). Incluso, amplía la enunciación del genocidio a otras realidades, como sucede con la colocación del cartel “Alto al genocidio” en el muro que divide a México de Estados Unidos (foto de Priscilla Alexa Macías Mojica), ampliando el clamor al endurecimiento de las políticas migratorias. Los símbolos también se desplazan para ocupar los espacios y cambiar su vocación, como es la emblemática Estación Central en Nueva York, tomada por los manifestantes de la comunidad judía (foto de Charlie Eherman); o su presencia en la plaza de San Cristóbal de las Casas (foto de José Manuel Martín Pérez) teniendo como fondo una cruz de madera que representa el catolicismo indígena de la zona.
La bandera transgrede territorialidades que también salen de sus territorios trazados por los Estados para configurar minidominios en otros países. Este es el caso de las embajadas. Las fotografías de una manifestación afuera de la embajada israelita reproducen escenarios y experiencias de enfrentamiento violento (foto de Gerardo Vieyra). Vemos bombas caseras, vallas policíacas, fuego, cuerpos caídos. Esto no ocurrió en Gaza, sino en México, en el territorio de la embajada de Israel; pero también en el centro de la Ciudad de México, frente al edificio Guardiola, que aloja al Banco de México (foto de Ana Rodríguez). Los territorios se hacen practicándolos y las puertas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara durante el último mes de noviembre adquieren notoriedad de foro internacional y, por tanto, de visibilidad más allá de lo local (foto de Pilar Aranda).
Los símbolos vinculados a distintos cuerpos también generan intersecciones entre varios activismos: cobran y amplían las demandas cuando se vinculan al movimiento feminista o cuando se articulan con las demandas de reconocimiento a transexuales; o la resimbolización que se logra al colocar el ya reconocido bigotito de Hitler, el exterminador de los judíos, en el retrato de Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel.
Los invitamos a afinar la mirada para leer las múltiples realidades que generan las intervenciones estéticas a favor de Palestina captadas por los lentes de las cámaras fotográficas y a permitirse, a la vez, el goce de las maravillosas fotos que conforman este ensayo visual.
Renée de la Torre

Marcha por Palestina 17 dic 2023 CDMX
Elizabeth Sauno, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2023.
Movilización en solidaridad con Palestina, realizada del Ángel de la Independencia al Zócalo, Ciudad de México.
Cercos
Rodolfo Oliveros, Paseo de la Reforma, CDMX, 05 de septiembre del 2024.
Dos jóvenes marchan por Palestina tomados de la mano; el cuerpo es el territorio cercado por el Estado de Israel.


Un año de genocidio, 76 años de ocupación.
José Manuel Martín Pérez, Plaza de la Resistencia, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 8 de marzo de 2024.
El 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer, el movimiento feminista en Chiapas se solidarizó con la acción global en solidaridad con Palestina.
Símbolos de paz en la capital.
Charlie Ehrman, Washington DC, 8 de junio de 2024
Dos hombres, un palestino (a la izquierda) y un judío ortodoxo (a la derecha), muestran signos de paz junto a la Casa Blanca en Washington DC, EEUU, durante una manifestación nacional.


Minerva propalestina
Christophe Alberto Palomera Lamas, Movilización en solidaridad con Palestina. Glorieta la Minerva, Guadalajara, Jalisco. Comité de Solidaridad con Palestina GDL. 12 de noviembre de 2023.
La Minerva, símbolo emblemático de Guadalajara ha sido punto de reunión para festejar la identidad tapatía, pero también para protestar. Espectadora de la búsqueda de la justicia y la fortaleza da apertura a las primeras movilizaciones del Comité de Solidaridad con Palestina GDL. 12 de noviembre de 2023.
Niño con papalote en la plaza del Zócalo
Dzilam Méndez Villagrán, Zócalo de la Ciudad de México, 14 enero de 2024.
Un acto simbólico para expresar apoyo a las y los niños de Gaza por medio de la elaboración de papalotes, realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.


Una luz para Palestina
Sandra Suaste Ávila, Ciudad de México, 5 de noviembre de 2023.
Un grupo de personas académicas y activistas se manifiestan y ofrendan flores de cempasúchil, veladoras, pan y el deseo de que cese la violencia en la franja de Gaza. Mujeres mexicanas recuerdan a las mujeres palestinas.
Alto al genocidio
Priscila Alexa Macías Mojica, Tijuana, Baja California, 01 de junio de 2024.
Cartel colocado en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos en una actividad artística y comunitaria transfronteriza.


Acción global por Rafah en México
Gerardo Vieyra, Ciudad de México, 28 de mayo de 2024.
El martes 28 de mayo de 2024, estudiantes de diversas universidades y organizaciones sociales en apoyo a Palestina, se manifestaron afuera de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, en rechazo a los ataques israelíes que llegaron ese día al centro de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el mismo día en que Irlanda, España y Noruega reconocieran al Estado de Palestina y pese a la condena internacional por un bombardeo a un campamento de desplazados. De acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos, han muerto más de 46 mil personas en Palestina y un gran número de personas han resultado heridas y con repercusiones graves en su salud.
Mirando la resistencia desde el piso 10.
María Fernanda López López, UNAM Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo 2024.
Vista del campamento y pinta monumental escrita en la explanada de la biblioteca central de la UNAM, realizada por las personas integrantes del campamento estudiantil universitario, en apoyo a Palestina.


Una pausa en Grand Central, no más guerra.
Charlie Ehrman, Manhattan, Nueva York, 27 de octubre de 2023.
Cientos de manifestantes de la organización “Voz Judía por la Paz” ocuparon el vestíbulo de la Grand Central Station, en Manhattan, Nueva York, para detener el tráfico de pasajeros y manifestarse a favor de un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás.
Marcha 8M CDMX
Elizabeth Sauno, Ciudad de México, 8 de Marzo de 2024.
Durante la marcha del 8 de Marzo en la Ciudad de México, se hicieron presentes contingentes en solidaridad con Palestina, donde disidencias sexuales mostraron su apoyo a la causa Palestina.


Día de Muertos CDMX 30 oct 2024.
Elizabeth Sauno, 30 de octubre de 2024, Ciudad de México.
En el marco del Día de Muertos, periodistas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para visibilizar a los periodistas que han perdido la vida en la cobertura de la escalada militar de Israel contra el pueblo palestino.
Alto al genocidio, un grito colectivo.
Ana Ivonne Rodríguez Anchondo, Ciudad de México, 15 de mayo de 2024.
Joven frente a bloqueo de policías en el edificio Guardiola, durante las manifestaciones por el aniversario 76 de la Nakba Palestina, en la Ciudad de México.


Handala en la esquina del mundo.
Marco Vinicio Morales Muñoz, Tijuana, Baja California, México, 13 de febrero de 2025.
Handala, símbolo del pueblo palestino, plasmado en el muro fronterizo de Tijuana junto con otros elementos estéticos y diseños gráficos antibélicos que remiten al conflicto de Israel contra Palestina.
Censura en medios, y gritos en las calles
Ilze Nava, Plancha del Zócalo de la CDMX, 17 de febrero del 2024.
Manifestación pro Palestina Libre 2024.


Periodistas en la FIL
Pilar Aranda, Expo, Guadalajara (FIL), 5 de diciembre de 2024.
Con motivo del XX encuentro internacional de Periodistas se mantuvo una protesta en las inmediaciones de la feria internacional del libro en Guadalajara, se reporta que en el “conflicto” hay cerca de 200 periodistas asesinados.
Bibliografía
Anderson, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE.
Bhabha, Homi K (2011). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
Rancière, Jacques (2009). El reparto de lo sensible. Santiago de Chile: lom.
El monocultivo y el “ecuaro”: Aspectos y genealogías de la modernización agrícola en San Miguel Zapotitlán, México
Rubén Díaz Ramírez
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa, México
es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en la UAM-Iztapalapa. En su trayectoria académica se ha dedicado a la investigación histórica y etnográfica sobre diversos aspectos de las transformaciones sociotécnicas, así como los imaginarios del progreso, la modernización y el desarrollo en varias localidades del municipio de Poncitlán, Jalisco. Su trabajo actual versa sobre la antropología e historia tecno-ambiental de Poncitlán, con énfasis en San Miguel Zapotitlán.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4424-0001

Imagen 1. Fantasmas y ruinas del progreso
San Miguel Zapotitlán, 16 de enero de 2022.
(Mariana en el viejo tractor Oliver del ejido) La agricultura es un modo de vida en la que los fantasmas y ruinas de los proyectos del pasado perviven visibles e invisibles, apacibles y violentos, efímeros y perdurables. Este modelo de tractor Oliver fue una de las insignias de la “modernización” de la agricultura ejidal en la década de 1950. En sus ruinas jugaron los niños de la generación nacida en la década de 1980.
Imagen 2. Resignificación de las infraestructuras del progreso
San Miguel Zapotitlán, 07 de marzo de 2022.
(Antiguas oficinas de CONASUPO, ahora Castariz) Una de las funciones de CONASUPO fue evitar los abusos de los intermediarios (conocidos como coyotes) en la comercialización del maíz. En el paisaje rural mexicano abundan estas ruinas que se asemejan a los templos mesoamericanos. En la Imagen 2 aparecen las bodegas de San Miguel Zapotitlán. El ejido renta las bodegas a Agropecuaria Castariz y a Integradora Arca, que se apropiaron simbólica y funcionalmente de las materializaciones de los sueños del progreso de la agricultura mexicana del siglo XX.


Imagen 3. Presencias no humanas residuales
Potrero Barranquillas, 07 de mayo de 2021.
(Datura floreciendo en un callejón cerca del trigo) Sujetar la agricultura a las cadenas productivas de la industria a mediados del siglo XX resultó no solo en el sometimiento de los campesinos a la producción de alimentos para el mercado urbano, también produjo el desplazamiento o aniquilación de otras especies clasificadas como “malezas” o “plagas”. Los callejones (áreas entre parcelas) son espacios residuales, albergan especies que también son residuales y por ello sobreviven a los agroquímicos. En la Imagen 3, una planta de toloache común, quizás Datura stramonium L.
Imagen 4. Visitantes inesperados
Potrero Barranquillas, 06 de diciembre de 2018.
(“Avenilla” en el callejón) Historias de seres vivientes perviven en el paisaje. Así como un día los castellanos trajeron sus especies del otro lado del océano, en el siglo XX se introdujeron maíces híbridos, sorgos y variedades de trigo exógenas. Los caminos quedaron trazados para el arribo de otras especies inesperadas. Por ejemplo, la “avenilla” (posiblemente Themeda quadrivalvis), que coloniza áreas perturbadas en cerros y carreteras, es un indicio de su trasiego encima de la maquinaria agrícola.


Imagen 5. El trigo: regar con agua contaminada del río Santiago
Potrero Barranquillas, 11 de enero de 2023.
(Riego “rodado” con agua del río) Los sistemas de riego son infraestructuras que conjuntan tiempos. En el siglo XIX, pequeños propietarios y hacendados acapararon las tierras de riego, pero los campesinos ganaron su derecho al agua en la reforma agraria del siglo XX. Estos sistemas aprovechan zanjas, canales, bordos y represas, algunas provienen de la época de las haciendas, otras fueron abiertas en los años de la reforma agraria.
Imagen 6. El trigo entre tradición e industria
Potrero Barranquillas, 21 de enero de 2023.
(La “raya” para guiar el agua por la parcela) Los agricultores y regadores son unos expertos en ver el terreno y usar la gravedad para dirigir las aguas dentro de las parcelas para regar el trigo. Este conocimiento se transmite a través de las generaciones. El líquido para el riego se extrae o se canaliza desde el río Santiago, en cuyo cauce las empresas del corredor industrial desechan sus residuos tóxicos. Como se observa, la “naturaleza” y la agricultura están contenidas por la tradición y por la industria de maneras poco evidentes.


Imagen 7. Dependencia: el monocultivo y los fertilizantes químicos
Potrero Barranquillas, 23 de febrero de 2021.
(Los dos Martín entre costales de urea). La agricultura comercial depende de los fertilizantes químicos. Entre 2021 y 2022 el precio de la urea alcanzó en la región hasta los 24 000 pesos por tonelada; 18 000 pesos según otras fuentes (Index Mundi 2023). La situación se agravó por la escasez provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.
Imagen 8. Una dupla esencial: el monocultivo y el nitrógeno
Bodega Libertad, San José de Ornelas, 10 de junio de 2023.
(Sulfato de amonio y tarimas de Monsanto) El desabasto de urea y la guerra Rusia-Ucrania provocaron aumentos en el precio de la urea y por tanto en los gastos de producción por hectárea del maíz, 5 o 10 000 pesos más que en años anteriores. En una charla entre agricultores escuché: Estados Unidos nos lleva “muchísima ventaja” porque allá ya existen las sembradoras y los aplicadores de fertilizante que dosifican la cantidad suficiente por metro cuadrado. En México, al contrario, se “tira parejo”. Por eso, “las tierras que no lo necesitan se vuelven mejores y las que lo necesitan peores porque no reciben el fertilizante necesario” (Diario de campo, 29 de mayo de 2022).


Imagen 9. Cuando se alteran los ensamblajes
La Constancia, Zapotlán del Rey, 27 de marzo de 2021.
(Agricultores ven pasar una patrulla) El 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, los policías estatales destruyeron equipos de arranque del sistema de bombeo de varios de los ejidos de la región y retrasaron el riego en una etapa crítica del ciclo del trigo. Con estas acciones el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, responsabilizó a los agricultores de la crisis de abastecimiento de agua potable que sufría la ciudad de Guadalajara e intentó granjearse la simpatía de sus gobernados con el típico recurso de enfrentar el campo con la ciudad.
Imagen 10. Cuando se alteran los ensamblajes
La Constancia, Zapotlán del Rey, 27 de marzo de 2021.
(Agricultores organizados) Los agricultores buscaron el diálogo con el gobierno. Al final, se acordó que se restaurarían los equipos, pero las afectaciones ya estaban hechas. Las cosechas fueron de dos a tres toneladas por hectárea, la mitad o menos del promedio en años normales. El precio del trigo fue de 4 500 pesos la tonelada. Los ingresos de nueve mil pesos, en el caso de cosechas de dos toneladas por hectárea, son insuficientes, ni siquiera cubren la mitad de los gastos de producción.


Imagen 11. El agave
Potrero Barranquillas, 15 de septiembre de 2022.
(Nuevos cultivos en el ejido) La sequía, las acciones del gobierno estatal, los altos precios de insumos agrícolas y la expansión del mercado del tequila orillaron a varios agricultores a rentar sus parcelas a productores de agave (tequilana Weber). La fiebre por el agave surge en parte por el alto precio que alcanzó durante el periodo 2019-2021. Según una nota del periódico en línea UDG TV, “el precio del kilogramo del agave […] superó los 30 pesos, [30 veces más caro] que en 2006 cuando se vendía en 1 peso” (García Solís, 2020). En 2024, el precio varía entre 15 y 8 pesos el kilogramo.
Imagen 12. Eliminar especies sin valor
Potrero Barranquillas, 21 de febrero de 2019.
(Preparación del tanque de fumigación para el trigo) El monocultivo implica la eliminación sistemática de cualquier especie animal o vegetal que “compite” por espacios y recursos con las plantas cultivadas. Como apunta Gilles Clément, “la erradicación de una especie invasiva es siempre un fracaso: es afirmar que el estado actual de nuestros conocimientos no nos permite otro recurso que la violencia” (2021: 19). Uno de los herbicidas post emergentes más usados en San Miguel Zapotitlán se llama Ojiva (Paraquat), una prueba más del vocabulario bélico que pervive en la agricultura (Romero, 2022:51).


Imagen 13. La cosecha
Potrero Barranquillas, 19 de mayo de 2021.
(Los rastros verdes de otras especies entre el trigo) El trigo se cosecha a mediados de mayo. Este cereal fue la insignia de las haciendas de la región hasta la Revolución Mexicana de 1910 y se convirtió en el centro de atención de la ciencia agronómica a partir de 1940 (Olsson, 2017: 150). Variedades de trigo mexicanos se exportaron a países tan distantes como India, con lo que se crean más corredores globales biotecnológicos.
Imagen 14. Las máquinas
Potrero Barranquillas 19 de mayo de 2021.
(Cosechadora cargando trigo en el camión Dina) Uno de los símbolos visibles de la modernización agraria en esta región son las máquinas. Desde la década de 1960 el trabajo en los ejidos de Poncitlán es inimaginable sin trilladoras, tractores y camiones de carga. Los camiones transportan los granos hasta las fábricas Barcel, Kellogg´s, Bimbo, Ingredion, Cargill o PEPSICO, donde transforman los cereales en productos industriales que después regresan en camiones repartidores a los comercios en donde los agricultores los compran en forma de mercancía.


Imagen 15. Pagar la maquila
Potrero Barranquillas, 11 de junio de 2021.
(Pagar a tiempo la maquila) A mediados de la década de 1980 los ejidatarios compraron maquinaria agrícola para uso individual. Por diversas razones, estos agricultores fueron perdiendo su maquinaria hasta depender de los maquiladores: dueños de tractores, sembradoras, cosechadoras y demás equipo que rentan sus servicios a quienes los requieran. Esta es otra de las razones por las que el minifundio se encuentra en retroceso.
Imagen 16. De maíz mesoamericano a semilla híbrida
Potrero Barranquillas, 11 de junio de 2021.
(Jornalero revisando la semilla híbrida de maíz) Hay algo inquietante en el hecho de que las compañías privadas que comercializan semillas híbridas de maíz sean dueñas de “miles de años de conocimientos acumulados por millones de productores” que han sido depositados en la semilla como “plasma germinal” (Warman, 2003: 185). Los agricultores de Poncitlán dependen de estas empresas para comprar semilla año con año desde mediados del siglo XX. En ese entonces, a los híbridos les llamaban “maíz del gobierno” (Diario de campo, 25 de junio de 2022).


Imagen 17. La siembra genera tensión
Potrero Barranquillas, 10 de junio de 2023.
(Los agricultores supervisan la siembra correcta del maíz) La siembra del maíz inicia a finales de mayo, cuando han caído las primeras lluvias. La siembra genera tensiones nerviosas en los agricultores porque, como me comentó uno de ellos: “Tenemos tirado el dinero en las parcelas”. La inversión para producir maíz en 2018 se encontraba entre los 20 y 30 000 pesos por hectárea (Diario de campo, 2 de junio de 2018). Durante el 2023 la inversión fue de alrededor de 40 000 pesos por hectárea.
Imagen 18. La siembra a la hora que sea necesaria
Potrero Barranquillas, 10 de junio de 2023.
(Noche de siembra del maíz) Hay que mirar al cielo en busca de los indicios del clima. En 2022 una serie de tormentas reblandecieron los suelos del ejido, luego paró de llover hasta bien entrado el mes de junio. La lluvia ocasionó el retraso de las siembras y la resequedad marchitó las plantas que nacieron para encontrarse expuestas bajo un sol inclemente con apenas algo de humedad. Por eso, la siembra se realiza a la hora que sea necesaria, incluso por la noche, porque es imperativo bregar entre los cambios climáticos.


Imagen 19. Eliminar la competencia del maíz
Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.
(Los jornaleros rellenan las bombas de aspersión) Los jornaleros están en contacto directo con los pesticidas. Según un estudio, cada año en el mundo 385 millones de personas enferman por envenenamiento con plaguicidas (Chemnitz et al., 2022: 18). Pero los efectos de los pesticidas en la salud humana alcanzan incluso a los consumidores urbanos de frutas y verduras contaminados por residuos invisibles.
Imagen 20. Quemar
Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.
(Los jornaleros eliminan el “mostrenco”) Se le llama “mostrenco” a la milpa que nace de los granos de maíz que no alcanzan a ser recolectados por las máquinas cosechadoras. Es una planta rebelde que germina donde no debería: afuera de las líneas de los surcos. A la labor de eliminar el mostrenco y otras malezas los agricultores la llaman “quemar”, porque cuando el herbicida actúa sobre las plantas las seca, coloreándolas de dorado, amarillo o blanco. Un cultivador preguntó a un ingeniero por qué la ciencia no ha inventado un agroquímico que acabe de manera definitiva con este problema, a lo cual el ingeniero respondió entre veras y bromas: “¿Si acabamos con eso, qué veneno les vamos a vender?” (Diario de campo, 18 de octubre de 2018).


Imagen 21. Mirar la siembra
Potrero Barranquillas, 31 de octubre de 2018.
(Arriba, para mirar mejor las parcelas) La agricultura implica mirar. Lo anterior significa andar por la superficie de la parcela, levantar el polvo, auscultar por surcos mal alineados, sacar plantas agonizantes a la superficie, arrancar la maleza, ensanchar un canal con una pala; sentirse triste por las plantas nonatas. Ya que este mirar es una forma de conocer el mundo, “moviéndolo, explorándolo, atendiéndolo, siempre alerta al signo por el cual se revela” (Ingold, 2000: 55). El cultivo “moderno” depende de estas intuiciones “tradicionales” y sensibles.
Imagen 22. El acto de mirar en agricultura
Potrero Barranquillas, 21 de febrero de 2019.
(Mirar el trigo) El acto de mirar en la agricultura de San Miguel Zapotitlán es una búsqueda por signos de malos enredos de las múltiples especies y sus temporalidades. El agricultor observa entre las raíces y las hojas: Si el color es amarillento, es necesario fertilizar. Si las hojas están como mordisqueadas, es a causa de los gusanos. Está atento al desarrollo de hongos, mayates o gusanos cogolleros. Se siente satisfecho cuando la mayoría de las plantas refulgen con un verde oscuro y la población de plantas en la parcela luce homogénea. ¿Cuán distinto es el observar de los modernos urbanos al de los agricultores y campesinos?


Imagen 23. Colapso temporal: teocintle y maíz
Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.
(Teocintle entre maíz híbrido) La lógica de la modernización supone que eficientes variedades de maíz sustituirán a las antiguas menos productivas. El teocintle, el ancestro evolutivo del maíz, crece entre los híbridos modernos en las tierras ejidales. Esta “rémora” de la evolución resiste los herbicidas y es visible solo cuando sobresalen sus espigas encima del maíz debido a su mayor longitud, que es cuando los agricultores arrancan la planta. El teocintle se ha mezclado con híbridos como el Pioneer (Inzunza, 2013: 72).
Imagen 24. Agricultores crono-nautas
Potrero Barranquillas, 19 de diciembre de 2021.
(Cosechadora vaciando el grano en un camión) Elegir cuándo sembrar y cosechar es una decisión delicada que depende de las condiciones climáticas. Si siembran antes del inicio del temporal, la semilla no nace. Si esperan demasiado, el terreno está tan blando que es imposible sembrar. Si el maíz no se seca a tiempo, las lluvias de invierno podrían dificultar la cosecha. El agricultor se convierte en un crono-nauta que navega entre temporalidades insumisas, las cuales se agitan en el Antropoceno y la Era de las Plantaciones.


Imagen 25. Las viejas nuevas demostraciones
Potrero La Bueyera, 09 de octubre de 2018.
(Registro para asistir a una demostración) Las demostraciones son las viejas tácticas del extensionismo y la comunicación rural del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial existió una “necesidad” por incrementar la producción de comida en América, “la consecuencia fue un fuerte interés en los medios de comunicación”. En ese contexto, “la persuasión fue considerada el arma correcta” para incentivar el cambio y “facilitar el desarrollo” del campo (Díaz Bordenave, 1976: 136).
Imagen 26. Demostrar para vender
Potrero San Juanico, 18 de octubre de 2018.
(Ingeniero demostrando el llenado de la mazorca) Al contrario del mirar del agricultor, las demostraciones son un despliegue de retórica visual que busca convencer al productor agrícola de comprar un producto o un servicio. Los ingenieros agrónomos (antes los extensionistas) son los actores que intentan superar el supuesto “escepticismo” de la gente de campo mediante tácticas fundamentadas en la ciencia de la comunicación.


Imagen 27. Etiquetas para reconocer el híbrido
Potrero San Juanico, 18 de octubre de 2018.
(Ingeniero bromea con agricultores) Las agro empresas llaman “vitrinas” a estas escenas donde se demuestra al agricultor los beneficios de sus productos (Diario de campo, 15 de marzo de 2024). Son fundamentales los apoyos visuales, como este letrero que indica la variedad sembrada: Pioneer P3026W, que está asociada con el insecticida Dermacor de DuPont.
Imagen 28. La sociabilidad de los agricultores y la publicidad
San Miguel Zapotitlán, 04 de noviembre de 2022.
(Comida de agradecimiento) Desde 2019, Integradora Arca organiza la Expo Foro Maíz Amarillo en San Miguel Zapotitlán el mes de noviembre, una feria que vincula a los agricultores con agronegocios, aseguradoras, empresas financieras y con el sector industrial. Como el nombre lo indica, gira en torno a las complejidades de la producción de maíz amarillo para consumo de la industria. Luego de conferencias y demostraciones, Integradora Arca ofrece una comida a los asistentes, donde sobresalen los vistosos artículos promocionales de las empresas, como las gorras blanquiazules de Financiera Rural (FIRA).


Imagen 29. Nuevas tecnologías
San Miguel Zapotitlán, 04 de noviembre de 2022
(Venta de drones agrícolas) En el sector del agronegocio pervive el determinismo tecnológico: se asume que las nuevas tecnologías incrementan casi de inmediato la producción. En la Imagen 29 aparece la última innovación: el dron fumigador. Otro aparato de uso militar que extiende sus aplicaciones al agro y que se suma a la lista del maquinismo promovido por la visión futurista del agronegocio (Marez, 2016).
Imagen 30. La religiosidad del tractor
San Miguel Zapotitlán, 20 de septiembre de 2023.
(Entrada de Gremios San Miguel Zapotitlán) Si bien la agricultura es una actividad comercial abismada entre el pasado y el futuro, esto no significa que los aspectos religiosos estén ausentes en su operación. Las misas por el buen temporal y las peticiones a san Isidro Labrador, patrono de los labradores, son comunes en San Miguel Zapotitlán. La religión es parte integral de la producción de granos para la industria “moderna”.


Imagen 31. La religiosidad del agroquímico
Poncitlán, 09 de octubre de 2018.
(Entrada de Gremios Poncitlán) La iconografía agrícola traspasa los dominios para formar parte de desfiles y procesiones religiosas. En la Imagen 31 aparece un envase gigante de un agroquímico encima de un carro alegórico que desfiló en la “Entrada de Gremios”, un desfile que abre la fiesta de la Virgen del Rosario en Poncitlán, la cabecera municipal. La agricultura no es solo producción, también es cultura visual mezclada con religión.
Imagen 32: Los ecuaros: policultivos en el olvido
Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.
(Ecuaros en laderas) La agricultura comercial convive con una práctica de policultivo llamada “ecuaro”. Un campesino define ecuaro como “un pedacito de tierra para sembrar verduras o maíz, como decir: nomás pa´ los elotes” (Diario de campo, 6 de marzo de 2019). Esta práctica está a punto de desaparecer, si bien todavía quedan unos cuantos campesinos que cultivan sus ecuaros. En la Imagen 32, se observa un ecuaro en temporada de secano y en lontananza las planicies con trigo.


Imagen 33. La diversidad incluso en la sequía
Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.
(Ecuaro del tío Conrado) Los campesinos eran hacedores expertos de arreglos multiespecie antes del monocultivo. Los ecuaros han sido caracterizados como “sistemas agroforestales” donde coexisten “un elevado número de plantas perennes y anuales, silvestres y domesticadas, [así como] especies con diferentes usos” (Moreno-Calles et al., 2016: 5). En esto, los policultivos son distintos a los monocultivos, donde se asegura la supervivencia del trigo y del maíz, pero no de otras especies. En la Imagen 33 se observa la cerca viva formada por especies maderables y frutales.
Imagen 34. Ecuaro y desmonte
Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.
Antes de sembrar la milpa, el campesino “limpia” el terreno. Corta las especies consideradas malezas, mientras que tolera otras plantas útiles, con esta acción crea el paisaje a partir de la biodiversidad existente. En la Imagen 34 se observa el nopal, llamado blanco, que es muy valorado en la cocina local por su sabor y textura.


Imagen 35. Nuevos campesinos
San Miguel Zapotitlán, 16 de junio de 2022.
(Mariana sembrando un nuevo ecuaro) La pandemia publicitó el “retorno a la naturaleza” a nivel del discurso popular. Sin embargo, este fenómeno es relativamente común en las sociedades postindustriales en que los “neo campesinos” y los “neo artesanos” reivindican saberes y praxis locales al regresar al mundo rural desde las urbes (Chevalier, 1998:176). En la Imagen 34, Mariana tapa los hoyos –ahoyados con una herramienta manual llamada azadón– en donde depositó las semillas con esperanza de la cosecha.
Imagen 36. Antiguas y nuevas asociaciones
San Miguel Zapotitlán, 24 de agosto de 2023.
(Asociación de maíz, zinnias, calabazas y frijol) Los nuevos campesinos aprenden a cultivar la milpa atendiendo las enseñanzas de los antiguos campesinos, pero también mediante videos de YouTube, que fueron filmados por personas que practican la permacultura en Chile o en España. De modo que la milpa se convierte en un laboratorio de experimentación –como lo ha sido durante milenios– donde se ensamblan nuevas asociaciones entre seres vivientes y se trazan rumbos globales que son distintos a los del monocultivo.


Imagen 37. Selección emotiva de la semilla
San Miguel Zapotitlán, 09 de marzo de 2024.
(Mariana seleccionando la semilla) Las semillas que se siembran en la agricultura de ecuaros han sido seleccionadas por campesinos desde hace decenas de años. Su historia-genética es razón suficiente para promover su cuidado. Incluso en medio de esta región donde la agricultura es cada día más tecnificada y comercial, las personas conservan variedades locales de semillas de frijol, calabaza y maíz, y las plantan en donde encuentran suelo disponible. Este modo popular de conservación de semillas podría asegurar la preservación de los maíces nativos.
Imagen 38. La milpa más allá del rendimiento
San Miguel Zapotitlán, 09 de marzo de 2024.
(Calabaza y sus semillas junto a mazorcas multicolor) Una pregunta esencial de la historia económica agraria es si la milpa es productiva. Si se compara la cosecha de los ecuaros con el rendimiento de los monocultivos, la respuesta es negativa. El monocultivo está diseñado para producir masivas cantidades de materia prima para la industria. En comparación, ni siquiera hay cifras exactas sobre la producción en los ecuaros. Pero lo que se pierde en cantidad con los policultivos, se gana en diversidad y salubridad: el sabor de las calabazas o los elotes sin pesticidas es inmejorable. Y las relaciones entre humanos y no humanos se intensifican alrededor del cultivar y compartir estos alimentos.

Bibliografía:
Chemnitz, Christine, Katrin Wenz y Susan Haffman (2022), Pestizidatlas. Daten und Fakten zu Giften in der Landwirstschaft, Heinrich-Böll-Stiftung; Bund. Friends of The Earth Germany; PAN Germany; Le Monde Diplomatique. Recuperado de: www.boell.de/pestizidatlas.
Chevalier, Michel (1993). “Neo-rural phenomena”, en L’Espace géographique. Espaces, modes d´emploi, número especial, pp. 175-191. Recuperado de: https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1993_hos_1_1_3201
Clément, Gilles (2021). El jardín en movimiento. Barcelona: Gustavo Gili.
Díaz Bordenave, Juan (1976). “Communication of Agricultural Innovations in Latin America.
The Need for New Materials”, en Communication Research, vol. 3, núm. 2, pp. 135-154.
García Solís, Georgina Iliana (8 de mayo de 2020). Sin desabasto, el agave azul se encarece en 3 mil%. UDG TV. Recuperado de: https://udgtv.com/noticias/sin-desabasto-el-agave-azul-se-encarece-en-3-mil-/168584
Index Mundi (2024). Urea precio mensual. Peso mexicano por tonelada. Recuperado de: https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=urea&meses=60&moneda=mxn
Ingold, Tim (2000). The Perception of the Environment. Essays on Livehood, Dwelling and Skill. Londres: Routledge.
Inzunza Mascareño, Fausto R. (2013). “Hibridación entre teocintle y maíz en la Ciénega, Jal., México: propuesta narrativa del proceso evolutivo”, en Revista de Geografía Agrícola, núm. 50-51, pp. 71-97.
Marez, Curtis (2016). Farm Worker Futurism. Speculative Technologies of Resistance. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Olsson, Tore (2017). Agrarian Crossings. Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside. Princeton: Princeton University Press.
Romero, Adam (2022). Economic Poisoning. Industrial Waste and the Chemicalization of American Agriculture. Oakland: University of California Press.
Warman, Arturo (2003). Corn and Capitalism. How Botanical Bastard Grew to Global Dominance. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Fotografiar un proceso ritual: una aproximación a la agencia de las máscaras del Xantolo
Pablo Uriel Mancilla Reyna
El Colegio de San Luis
es doctorando en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Sus temas de investigación son el ritual, la antropología visual, las prácticas religiosas y la antropología del arte. Forma parte de El Laboratorio de Antropología Visual de El Colegio de San Luis (LAVSAN).

Imagen 1. Chapulhuacanito: lugar de chapulines y de máscaras
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2022
Durante los días de fiesta del Xanto, el centro de Chapulhuacanito es decorado para el atractivo de los pobladores y visitantes.
Este año esperamos que la delegación arregle bien, porque el Xantolo es la fiesta grande de Chapulhuacanito.
Participante del grupo de disfrazados del barrio San José
Imagen 2. Semilla para el día de San Juan
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019
La flor de cempasúchil que se pone en los altares domésticos durante el Xantolo se deja secar y sus semillas serán rociadas el 24 de junio (día de san Juan Bautista) del siguiente año. Ese día salen a los patios de sus casas y rocían las semillas que les darán la flor del Xantolo de ese año.


Imagen 3. Tamales para la ofrenda
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023
Durante la bajada de máscaras y los días del Xantolo, las mujeres se organizan para hacer los tamales que ofrendarán y que serán el alimento para los participantes del grupo de disfrazados, quienes llegarán a comerlos al terminar de bailar por las calles de la comunidad.
Hacer tamales es una de las labores más importantes y es el soporte del proceso ritual del Xantolo al momento de ofrendar e intercambiar alimentos.
Imagen 4. Altar doméstico
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
Te espero para el Xantolo para que me tomes una foto con el altar que voy a poner aquí en la casa, me dijo don Barragán
Fragmento de mi diario de campo
En las casas se monta un altar doméstico que es dedicado a las personas de la familia que han fallecido. Aquí se coloca comida y se ofrenda, en algunas ocasiones se pone también una máscara haciendo referencia a su participación en algún grupo de disfrazados.


Imagen 5. No decir gracias
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019
En las ofrendas domésticas se ponen los alimentos que serán sahumados para después comerlos. En Chapulhuacanito, durante los días del Xantolo, se come de lo que la gente pone en el altar. Cuando invitan a ofrendar (consumir la comida del altar), no se tiene que decir gracias porque los alimentos fueron preparados para los difuntos y uno solo es el vehículo que los consume en su forma material.
Imagen 6. La bajada del diablo
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2023.
En la primera bajada de máscaras es crucial bajar las máscaras de diablo de cuernos agachados y cuernos parados. Estas son recibidas por un empresario pasado que, al tomarlas, sopla copal del sahumerio.


Imagen 7. El payaso
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2022.
Independientemente de las máscaras rosas tradicionales del barrio de San José, existen otras que llevan a los participantes a crear otro tipo de personajes.
Este año no saben de lo que me voy a disfrazar, y no le quiero decir a nadie porque luego me lo van a copiar.
Participante del grupo del barrio de San José
Imagen 8. El fotógrafo
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
Estábamos en la casa del empresario mientras todos preparaban su disfraz, en eso llegó Toño y me dijo: “No sabes de lo que me voy a disfrazar, te vas a quedar sorprendido, Uriel”.
Fragmento de mi diario de campo
Una de las cualidades del disfraz es que puede incluir elementos de lo que ven o está sucediendo en el momento. En ese caso, uno de los disfrazados decidió incluir mi trabajo como antropólogo/fotógrafo, en la forma en como aparecería durante esos días.


Imagen 9. Juego de miradas
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
Después de que la cámara de Toño quedó destrozada, solo se conservó el lente. El carácter lúdico del Xantolo logró un juego de miradas en el que quedaba expuesta la mirada y la forma de hacerlo.
Imagen 10. Música para las máscaras
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
La música de trío de Huapango es crucial en las bajadas de máscaras de cada uno de los grupos de disfrazados. Al llegar el trío a la casa del empresario, empieza a tocar “El canario” para las máscaras. Además, acompaña a los disfrazados a su baile por las calles de la comunidad durante los cuatro días que dura la fiesta.


Imagen 11. El diablo en el mural
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Mayo de 2023.
Una de las máscaras más relevantes en Chapulhuacanito es la del diablo. Esto se debe a que la forma, figura e imagen de esta máscara es la manera como se apareció el diablo en esta comunidad. Por esta razón se han dedicado algunos murales a destacar la importancia de esta imagen.
Imagen 12. “Ya hay que ponernos a echar cuetes”. El Gordo, segundo empresario del barrio de San José
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Marzo de 2013.
Además de la música, otro aspecto fundamental sonoro es el cohete o, como la gente le dice: “echar cohetes”. Su tronar en el cielo crea un ambiente festivo que sirve para avisar a gran parte de la comunidad en dónde se están preparando para las ofrendas, las bajadas de máscaras o que los disfrazados se están alistando para salir a las calles de la comunidad.


Imagen 13. “Tocando el piso quiere decir que los pasados ya están aquí entre los vivos”. Cecilio, empresario pasado del barrio de San José
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.
Durante la primera bajada de máscaras, solo se bajan siete máscaras principales. En este caso bajaron el diablo de cuernos agachados, el diablo de cuernos parados, el cole mayor, el abuelo, la abuela, la máscara del segundo empresario y la máscara del chiflador. Después de bajarlas del techo falso de la casa en la que las guardan, es necesario que las máscaras toquen el suelo, que es muestra de que los difuntos ya están en el plano terrenal, en donde habitamos los vivos.
Imagen 14. “En la primera bajada es algo íntimo con poquita gente, ya en la segunda bajada sí es en grande”. El Gordo, segundo empresario del barrio de San José
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.
Para la segunda bajada de máscaras, el grupo de disfrazados del barrio de San José se organiza y pone sillas para esperar alrededor de 50 personas, algunas veces llega a haber más. A todas las personas se les ofrecen tamales, café, chocolate y refrescos.


Imagen 15. Transmisiones
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2023.
La segunda bajada de máscaras puede ser un evento tan grande, que los empresarios llegan a gestionar la trasmisión del ritual. Algunas veces solo se da por redes sociales y en otras ocasiones llevan a la radio de la comunidad para que pueda transmitir.
Imagen 16. Altas de las máscaras
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.
Los altares en donde están las máscaras suelen ser más grandes que los altares domésticos. Esto lleva a una mayor elaboración del arco y collares de flor de cempasúchil. Elaborar un arco para la bajada de máscaras lleva un significante de prestigio y orgullo.


Imagen 17. Tener listo el disfraz para salir
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
Los participantes del grupo de disfrazados se dan cita en la casa del empresario en donde toman su máscara y preparan su disfraz. En algunas ocasiones toman ropa de la que ya hay en el lugar de las máscaras y que se usa año con año, en otras llevan ellos su propia ropa. Además de disfrazarse con máscaras, también algunos hombres se visten de mujer para hacer parejas al momento de bailar.
Imagen 18. Las nuevas generaciones
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
Si te das cuenta, este grupo trae mucho niño, a muchos les llama la atención y se vienen para acá, y eso está bien porque ellos son las nuevas generaciones. Yo así andaba como ellos desde chiquito, atrás de los disfrazados.
El Gordo


Imagen 19. Máscara pequeña
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
A mi hijo ya le hice una máscara pequeña, que le quede bien y pueda usar para el Xantolo.
Chilo, mascarero de la comunidad
Imagen 20. El sudor
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2019.
Imagínate todo lo que ha pasado una máscara por dentro, tiene el sudor y la energía de mucha gente que se la ha puesto.
Óscar, disfrazado del barrio de San José


Imagen 21. La bajada del cole
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.
Cada una de las máscaras que se baja tiene que ser sahumada antes de pasarla al piso y darle de beber aguardiente.
Imagen 22. Pasar el traguito
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.
Entregar y recibir: son palabras que se utilizan en la bajada de máscaras y consiste en un diálogo entre los empresarios actuales y los pasados, en el que compartir el traguito (aguardiente) es fundamental durante el ritual, para afianzar el proceso en el que dan la bienvenida a los difuntos.


Imagen 23. Sahumar para no volverse loco
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Septiembre de 2018.
Durante las bajadas de máscaras es necesario que todas las personas que asisten al ritual pasen a sahumarlas. Esto evitará que se vuelvan locos, lo que consiste en no conciliar el sueño y escuchar a los disfrazados. En caso de volverse loco, el empresario tiene que tallar una máscara y dar de beber el polvito que salga con aguardiente.
Imagen 24. El destape de Óscar
Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.
En el destape, ya cuando uno se quita la máscara, a mí me da tristeza de que no las voy a volver hasta el próximo año.
Óscar

Del insomnio zamorano. Lo que no se platica, pero que la noche permite mostrar
Laura Roush
El Colegio de Michoacán
le gusta caminar de noche y durante la pandemia comenzó a documentar aspectos de la noche en Zamora, Michoacán, donde vive. Es doctora en antropología de la New School for Social Research y da clases en El Colegio de Michoacán.

Imagen 1. Del insomnio zamorano. Lo que no se platica, pero que la noche permite mostrar.
Zaguán en Jardines de Catedral, Zamora, Michoacán. Mural por Marcos Quintana, 2019
Imagen 2. Novenario pandémico
Colonia El Duero, Zamora, diciembre 2000


Imagen 3. “Cuando se cierre el Merza a las once, te quiero aquí de regreso”
Parroquia de San Pedro y San Pablo, Infonavit Arboledas. 22 horas con 55 minutos. Enero de 2020.
Imagen 4. Chiras pelas. En la noche las calles y banquetas refrescan y se puede jugar más rico. Algunas colonias de la ciudad ofrecen las condiciones para que los niños disfruten de una vida nocturna durante todo el año.
Jardines de Catedral, Zamora, 2018.


Imagen 5. En Navidad y en contadas otras fiestas se suspenden las normas de horario
Jardines de Catedral, 24 de diciembre de 2020, casi medianoche.
Imagen 6
Jardines de Catedral, Zamora, Año Nuevo, 2021.


Imagen 7. Cuando desviaron el río Duero, segmentos de su antiguo curso se volvieron calles curvadas, a veces angostas y con pocas conexiones con otras calles
La Lima, julio de 2023.

Imagen 8. Las calles angostas y curvadas del viejo curso del Duero permiten la continuación de la costumbre de los altares callejeros porque los protegen del tráfico. Sin embargo, dicen, por la violencia y las faltas de respeto muchos ya prefieren armarlos dentro de las casas y escasean los altares públicamente visibles.
Día de Muertos, 2020, La Lima.
Imagen 9. Se baja el tráfico, se meten los niños y salen los gatos
Colonia El Duero, septiembre de 2023.


Imagen 10. Ya se encerraron
Jacinto López, enero de 2021.
Imagen 11. Altar de Día de Muertos
Infonavit Arboledas, 2021


Imagen 12. Un altar multifamiliar que hospeda recuerdos de una calle entera
Arboledas Tercera Sección, Día de Muertos, 2021
Imagen 13. “Lo que duele es la pinche matazón”
Día de Muertos, 2021, La Lima


Imagen 14. Dos caídos de la misma familia. De pronto, mataron al tercero
El Duero, julio de 2021
Imagen 15. “Es que anduvo en eso”
El Duero, julio de 2021


Imagen 16. “Nadie lo entiende. Pero si te aíslas, puedes volverte loca”
Zamora, octubre de 2022 (foto); conversación sobre el propósito de estas fotos, octubre de 2023
Quiso mantenerse anónima, pero también quiso que se vieran sus hijos, pues uno podría estar vivo en alguna parte.
Imagen 17. Altar a san Judas Tadeo
Mismo lugar que en la imagen anterior, Zamora, octubre de 2022
La situación de las mujeres que debieron hacerse cargo de esas tareas debido al secuestro-desaparición, al encarcelamiento o a la clandestinidad de sus compañeros es intrínsecamente diferente…
La situación de terror en que se vivía requería ocultamientos diversos inclusive del dolor personal. Incluía intentar que los hijos siguieran sus actividades cotidianas como si nada hubiera pasado para evitar sospechas. El miedo y el silencio estaban presentes de manera constante, con un costo emocional muy alto.
Elizabeth Jelin, antropóloga, sobre la guerra sucia en Argentina (2001:105)
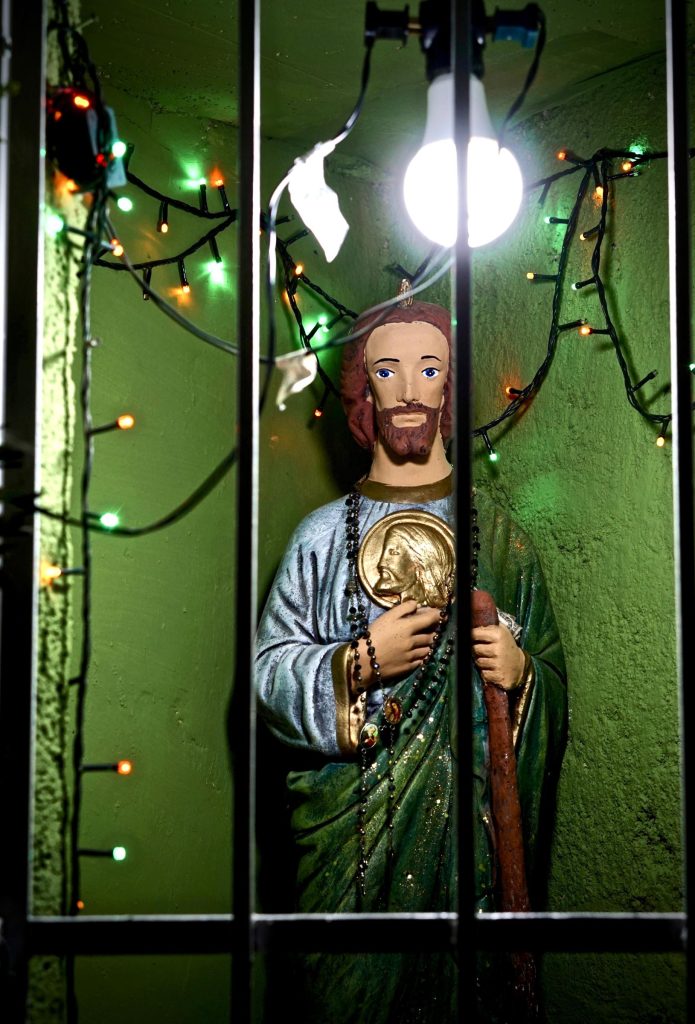
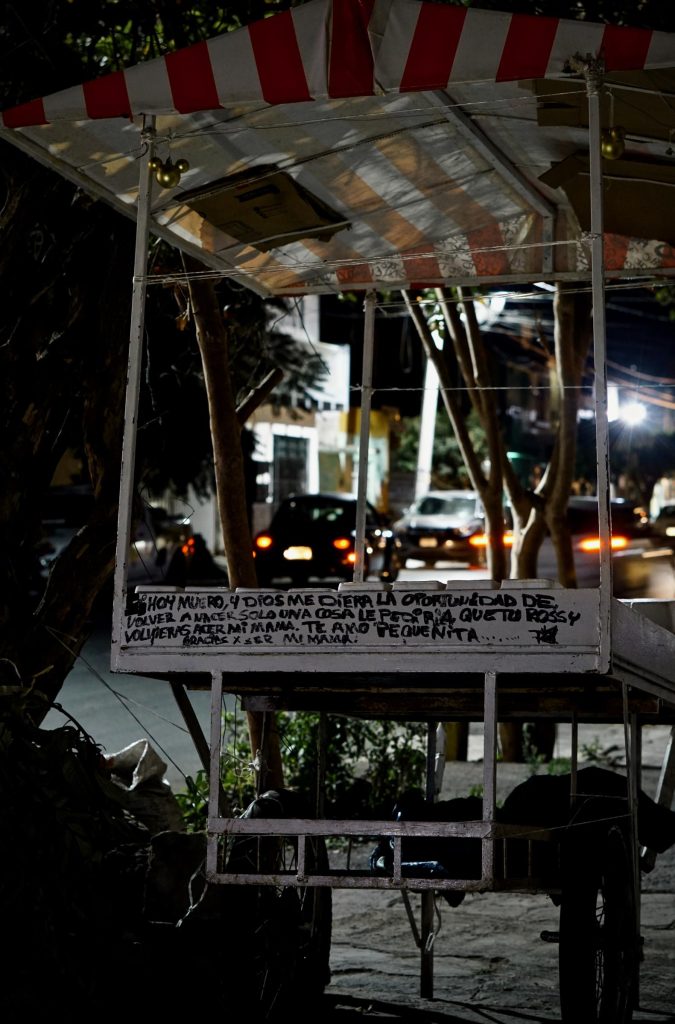
Imagen 18. “Si hoy muero, y Dios me diera la oportunidad de volver a nacer solo una cosa le pediría, que tú, Rossy, volvieras a ser mi mamá. Te amo, pequeñita. Gracias por ser mi mamá”
Avenida Virrey de Mendoza, enero de 2021.
Imagen 19
Arboledas Segunda Sección, octubre de 2023
Existe un gran estigma sobre las personas desaparecidas. En Zamora la población tiene interiorizada la frase de “en algo andaba”, para justificar todo crimen de lesa humanidad. Considero que ello es reflejo de que hemos perdido la capacidad de empatizar con el dolor del otro, pensamos que la violencia es un medio razonable para castigar o resolver los conflictos y, también, nos regala una falsa sensación de seguridad, ya que eso no me pasará a mí, solo al otro, al que “en algo anda”.
Esta violencia simbólica que la población ejerce ha traído diversas repercusiones sobre las víctimas de desaparición forzada y asesinato, y de sus familiares, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Pareciera que, si la víctima tenía algún vínculo con actividades ilícitas, buscarla, exigir justicia o su aparición con vida, fuera ilegítimo a los ojos de la sociedad, pero también de sus familiares, quienes por vergüenza o por “carecer de autoridad moral”, se ven obligados a vivir con zozobra y a guardar silencio.
Itzayana Tarelo, antropóloga, comunicación personal, Zamora, octubre de 2023


Imagen 20
Santuario Guadalupano, Zamora Centro, julio de 2023
¿Qué nivel de muertes violentas es socialmente aceptable? Si aspiramos a una tasa de mortalidad de 9.7 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, registrados al inicio del gobierno de Felipe Calderón, o de 17.9 cuando concluyó su administración, los 39 asesinatos de Zamora y 15 de Jacona, solo de abril, son muchos.
Pero si cotejamos con los 196.63 (por cada cien mil) que publicitó la prensa nacional, según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (11 de marzo de 2022), entonces “vamos bien”, pues de 39 asesinados por mes resultarían 468 al año, ligeramente arriba de los 401 que resultan de una tasa anual de 196.63%. ¡Ah, pero si comparamos con los 57 homicidios dolosos de Zamora y los 21 de Jacona anotados en diciembre de 2021, abril va a la baja!”
José Luis Seefoo (2022)
Imagen 21. Asfalto hasta el mero tronco
Avenida del Árbol, mayo de 2023.
Una vendedora de hot dogs me platicó cómo dos asesinos esperaban a sus víctimas entre los árboles. Aunque los que mencionaba eran tan solo unos raquíticos ficus; para ella, añadían oscuridad a la escena. Continuó relatando otros asesinatos en la zona, incluyendo uno por la calle de al lado. Los drogadictos pasaban el rato ahí, decía, hasta que varios árboles grandes fueron cortados. Cuando insistí, reconoció que las rondas militares comenzaron por ese tiempo. Sin embargo, se aferró a que los árboles eran el factor principal. Para esta señora, los árboles se vinculaban metonímicamente con el peligro y el crimen.
Para un extaxista, estos eran en sí matones. Me contaba de un árbol muerto que cayó encima de un auto, matando a los padres y dejando huérfanos a los niños que viajaban en el asiento trasero. “¡No debe de permitirse ningún árbol más grande que una persona!”, insistió. Ese día también hablamos de los homicidios, pero guardó su indignación para los árboles. Cuando los responsables no pueden nombrarse por miedo a las represalias, hasta los árboles pueden ser un foco para articular la ansiedad.
Rihan Yeh (2022) The Border as War in Three Ecological Images
(La frontera como guerra en tres imágenes ecológicas)


Imagen 22. Estorbaba, pues
Avenida del Árbol, junio de 2023.
Imagen 23
Día de Muertos, 2020, Colonia El Duero
Los homicidios, enunciados como ‘enfrentamientos’, en realidad son formas de cacería humana de jóvenes marginados. Unos y otros, víctimas y sicarios directos, no ocupan posiciones altas en la escala social.
Así mientras el dolor por la pérdida y el olor a incienso invada los hogares de colonias populares, los homicidios dolosos no bajarán suficientemente. Si los velorios y sepelios tuvieran lugar en espacios “residenciales”, habría que esperar cambios importantes…
Anónimo (textual)


Imagen 24
Colonia El Duero, enero de 2022
Imagen 25. Los puestos de comida con sus luces convocan de lejos a convivir con vecinos o desconocidos, una sociabilidad nocturna que no se rinde
El Duero, enero de 2022


Imagen 26. Recién le llamaron “La Metataxis”: junta la información de todos los taxistas
El Duero, febrero de 2021
Su puesto de hamburguesas es el que más noche cierra. Tiene el don de animar a la plática a vigilantes, veladores, policías, personal de hospital, taqueros que ya levantaron sus puestos que también escucharon algo y a toda una gama de personas que no pueden dormir por algún motivo.
Imagen 27. Taxista comprometido con el turno nocturno y comensal eventual en el puesto de las hamburguesas
Colonia El Duero, octubre de 2022
Después de la medianoche, la conversación suele volverse más filosófica. Se juntan pedacitos de noticias que nunca saldrán en un periódico.


Imagen 28. Otro integrante de la tertulia de los noctámbulos. Tema: ¿Qué culpa tiene la noche si te matan de día?
Colonia El Duero, 2022
Imagen 29
Zamora Centro, marzo de 2023.
El 5 de marzo salimos a marchar en Zamora por el 8M. Yo iba acompañando al contingente de mujeres buscadoras y estuvimos pegando, con engrudo, las fichas de las personas desaparecidas. Días después volví a pasar por esas calles y vi que las habían intentado arrancar.
Un amigo me dijo que en Querétaro las personas del aseo público tenían la indicación de quitar todo tipo de propagandas o carteles y que por eso arrancaban las fichas de las personas desaparecidas. Yo supongo que aquí hacen lo mismo, aunque a veces dura más en una pared la publicidad de un evento que el rostro de un desaparecido.
Anónima, Zamora, octubre de 2023
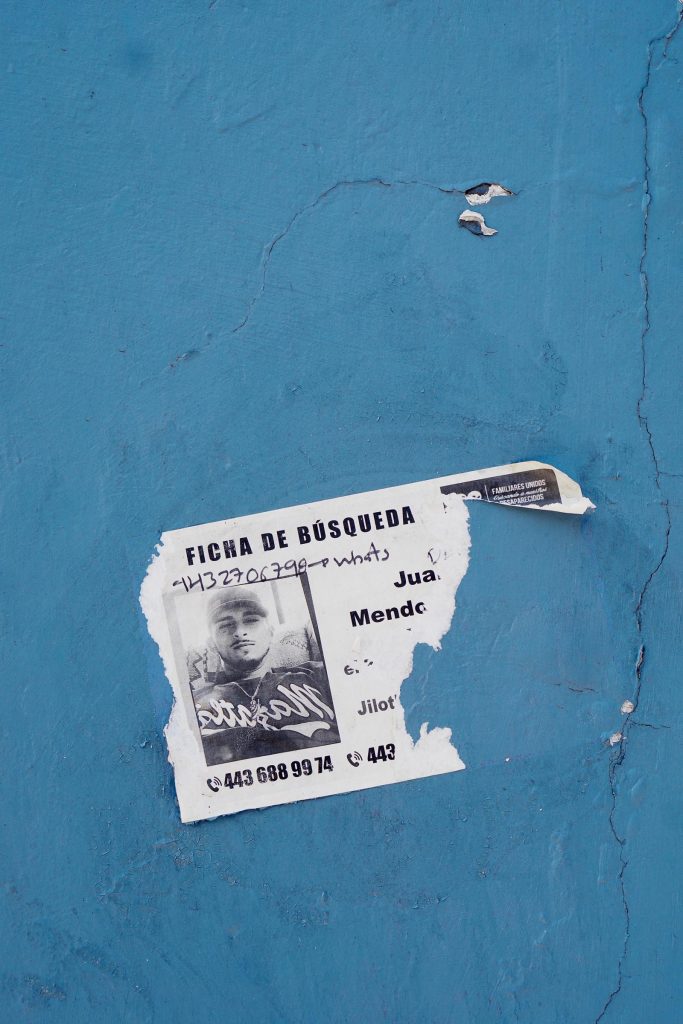
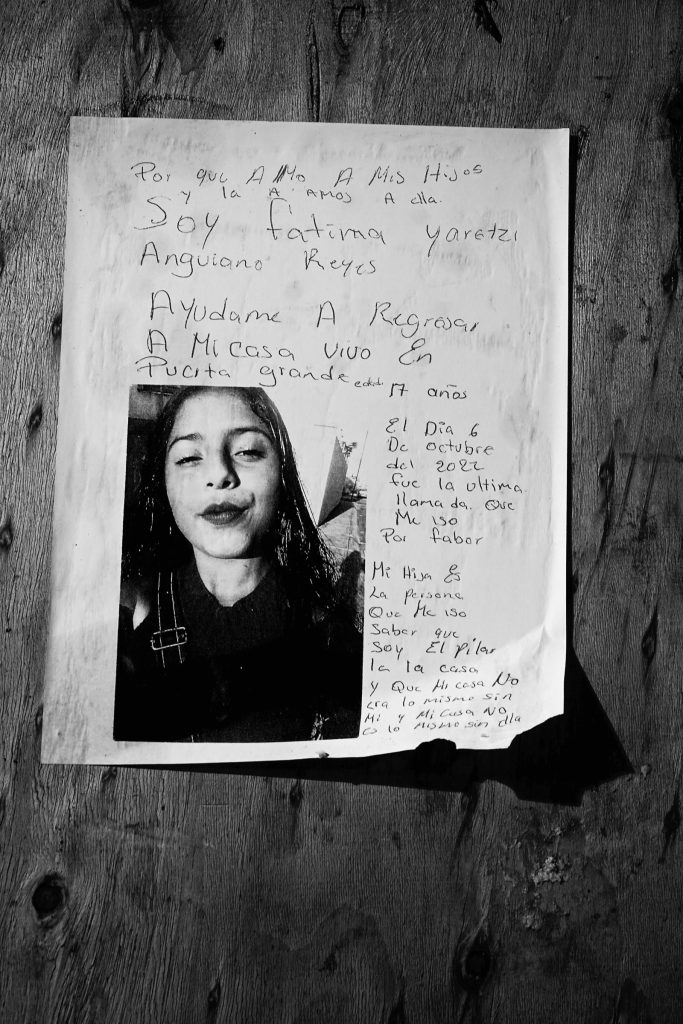
Imagen 30
Zamora Centro, agosto de 2023.
A los detentores de la violencia, las madres buscadoras les han dicho “No queremos culpables, solo queremos a nuestros hijos”. Con la celebración de misas y veladas en las que se realiza oración y se encienden veladoras con la foto de su familiar, las madres buscan que Dios ablande el corazón de los que se llevaron a sus hijos e hijas, que no las abandone en su búsqueda y que proteja a su familiar donde quiera que se encuentre.
Anónima, Zamora (textual), octubre de 2023
Imagen 31
Zamora, abril de 2023
Nos acompañamos con el dolor de la Virgencita el día de hoy, esperanzadas de que ella se conmueva con nosotras.
Anónima, terminando la Marcha de Silencio de las Mujeres
La Marcha del Silencio en el mundo católico es típicamente una procesión de hombres que conmemora la muerte de Cristo en Viernes Santo. La Marcha del Silencio de las Mujeres ha crecido en partes de Latinoamérica los últimos años. En algunas, como en Zamora, provee de un lenguaje a algunas de las madres de jóvenes desaparecidos o muertos.

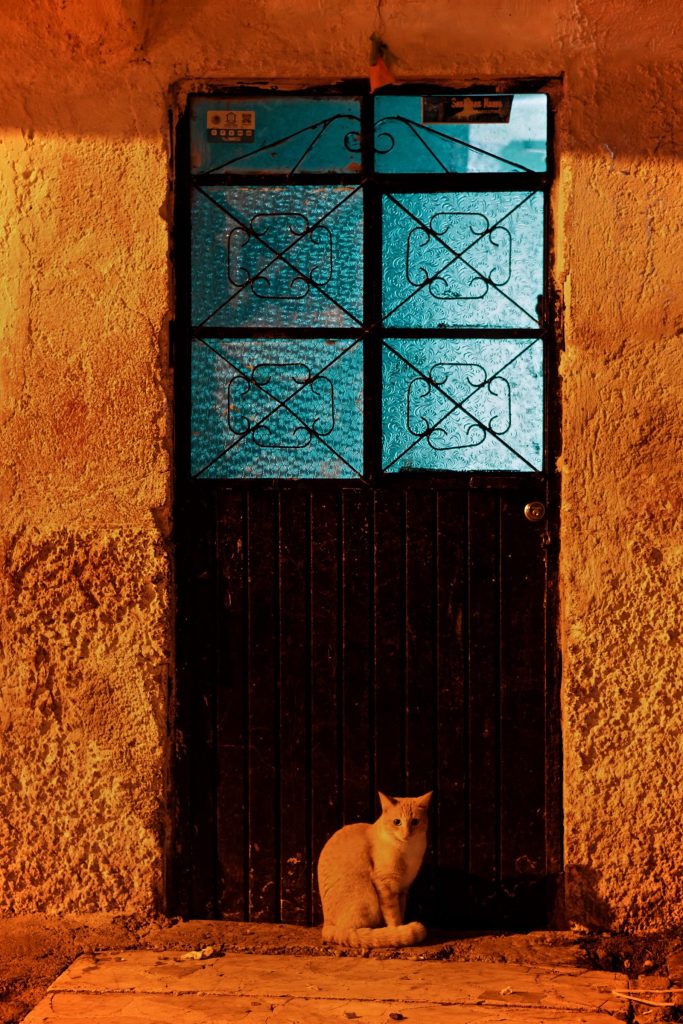
Imagen 32. Pantera
Colonia El Duero, octubre de 2020
Esos dolores no tienen palabras. Uno calla más por pudor que por miedo. El llanto grita y uno esconde las lágrimas. Toda pérdida no quiere mostrarse impúdica.
Uno se encierra y guarda silencio mientras el corazón arde, ya sea por amor, ya sea por la ausencia. La impotencia duele y uno sabe que no hay retorno ni solución. La poética sólo puede murmurar. El antropólogo a veces peca de exhibicionista y llena de marcos teóricos lo que duele mencionar.
El Pantera del Duero (textual), octubre de 2023
Imagen 33. Anónima. Hizo esta figura representando a su esposo después de que lo mataran
Zamora, noviembre de 2023


Imagen 34
Orilla del excurso del río Duero
Hace cuatro meses (el 30 de mayo del 2023) mataron a un adolescente en mi colonia cuando iba por su novia al CBTIS. Los rumores decían que fue por robarle su celular. Unos sujetos en una moto lo persiguieron y le dispararon muchas veces, hasta que cayó muerto en la esquina de un terreno baldío, donde la gente tira basura.
Unos días después de que lo asesinaron, su familia puso una cruz chiquita de metal, unas flores de plástico y una veladora, pero alguien pasó y arrancó la cruz y la gente volvió a tirar basura ahí.
Mi mamá me dijo que sentía feo que no tuviera ninguna cruz el muchacho y le hizo otra con unos pedazos de madera que se encontró en el patio. La puso y, nuevamente, días después la encontró tirada en el terreno baldío, como si alguien la hubiera aventado. Nosotros pensamos que eso solo lo podría estar haciendo la persona o las personas que lo mataron, que la causa de su muerte era personal y no un robo, como se dijo.
Sentimos que era un tema de odio, de mucha saña contra el chavo, porque no respetaron el lugar donde murió, ni las cruces. Yo siento que había un afán de borrarlo, de borrar su memoria.
Anónimo (textual), octubre de 2023
Imagen 35
29 de marzo de 2024
La Marcha del Silencio de las Mujeres creció exponencialmente; el gobierno municipal estimó que participaron 15 000 personas.
El silencio se mantuvo estrictamente, puntuándose solo por tambores con un ritmo pausado y sincronizado entre contingentes. Asimismo, se descartaron otros letreros y únicamente se mantuvieron los que recordaban permanecer en silencio.


Imagen 36
Santuario Guadalupana de Zamora, 29 marzo de 2024
Fueron recibidas por su rector, padre Raúl Ventura, quien las felicitó porque “Zamora se consolida como líder en el turismo religioso”.
Imagen 37
Avenida Virrey de Mendoza, enero de 2022
Donde hay que ser imprecisos con el lenguaje, una flama en la noche comunica, aunque resulte difícil saber quién lo puso o a quién se dirige. Al mismo muerto, claro; a Dios.


Imagen 38. De día ni se ven. De noche adquieren poder de convocatoria
Mercado Hidalgo, septiembre de 2022.
Imagen 39. Duele. Míralo
Jacinto López, octubre de 2022.

La autora quiere agradecer públicamente el apoyo y la paciencia de sus colegas del Centro de Estudios Antropológicos, del Colmich; las colaboraciones de Itzayana Tarelo y Reynaldo Rico Ávila para pensar el arco narrativo desde cien fotos o más; el entusiasmo de Renée de la Torre, Paul Liffman, Melissa Biggs y Gabriela Zamorano, así como la complicidad de Ramona Llamas Ayala.
Dedicada a la memoria de Julio César Segura Gasca, alias el FUA (1967-2024), poeta de la noche zamorana.
Bibliografía
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2022). “Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo”. https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/webpage/archivos Consultado: agosto 2023.
Jelin, Elizabeth (2001). Los trabajos de la memoria.Madrid: Siglo xxi.
Seefoo Luján, José Luis (2022). “Zamora va… muy bien?”, Semanario Guía. https://semanarioguia.com/2022/04/jose-luis-seefoo-lujan-zamora-va-muy-bien/
Yeh, Rihan (2022) “The Border as War in Three Ecological Images”, en Editors’ Forum: Ecologies of War, número temático, en Cultural Anthropology. Enero. https://culanth.org/fieldsights/series/ecologies-of-war
La conciencia de ser mirados: dar vista al puesto de tianguis
Frances Paola Garnica Quiñones
El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México.
realiza una estancia posdoctoral de incidencia de Conacyt en El Colegio de San Luis. Es maestra y doctora en Antropología Social con Medios Visuales por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Sus temas de investigación incluyen la percepción e imaginario de espacios, migración china en San Luis Potosí y usos rituales y terapéuticos del peyote desde un enfoque de defensa del territorio biocultural. Es codirectora del documental ¡…Y del barrio no me voy! (2019).
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6957-1299

Imagen 1
Tianguis: un lugar para mirar
CDMX, 2012.
Una vez por semana la Ruta 8 de Mercados sobre Ruedas se instala en ocho colonias diferentes de la CDMX. La gente lo visita con ciertas expectativas del lugar:
El tianguis es un foco prendido, un recorrido, un vaivén, ir en busca de algo con las ganas de obtener algo, espacio abierto, sin bardas, sin muros. Caben todos; es una tradición, es una aventura, un medio de sustento, una chamba y una chinga. – Rodrigo, marchante.
Imagen 2
“El tianguis se ve, se huele y se toca” (Jorge, marchante)
CDMX, 2013.
El ambiente de un tianguis se genera en buena parte gracias al trabajo que vierten los tianguistas en la presentación de los puestos.
Las expectativas principales de un tianguis desde la perspectiva de los marchantes son que, 1) su instalación sea en la vía pública, 2) exista un ambiente de exploración, sociable y de atención personalizada, 3) se encuentren productos que no se encuentran en otros establecimientos y a bajo costo, 4) la visita sea recreativa y amena, 5) que haya márgenes de maniobra en el intercambio comercial, como el regateo y el pilón.


Imagen 3
“¿Por qué siempre me da hambre en el tianguis?” (Carlos, marchante)
CDMX, 2013.
Estas expectativas no son el resultado de un estudio de marketing donde se calcularon las preferencias de la clientela potencial y entonces los tianguistas crearon y ejecutaron un plan de acción acorde. Son el resultado de las observaciones y adaptaciones que realizan los tianguistas para acoplar una venta en la calle. Conglomeran una serie de saberes sobre el uso del espacio, la higiene, la presentación de productos, la interacción con los marchantes y la organización social interna. Dado que los puestos se suelen legar de padres a hijos o hijas, estos conocimientos son adquiridos y heredados a lo largo de décadas de convivencia con los marchantes.
Imagen 4
Ensamblar el puesto
CDMX, 2013.
A las ocho de la mañana, el constante silbar de los diableros o cargadores alerta a los peatones que caminan en medio del tráfico de diablos (carretillas). Tableros pesados de madera sobre el piso marcan el lugar de cada puesto. Puestos medio ensamblados, como esqueletos, esperan ser vestidos. Pero los tianguistas deben tomar en cuenta las reglas impuestas por la propia asociación, el gobierno y por los vecinos de cada colonia: instalar el toldo del color indicado, tener los tubos del puesto pintados del mismo color, no pasarse de los metros adjudicados, no arruinar jardineras ni bardas de la colonia, mantener las cajas y otros materiales ordenados en la parte de atrás del puesto y evitar cables, cuerdas y obstáculos en los pasillos, entre otras.


Imagen 5
Diablero
CDMX, 2013.
Los diableros realizan labores que en su mayoría requieren de gran esfuerzo físico. Un diablero puede llegar a cargar hasta 100 kilos. Cargan, descargan, montan y desmontan los tubos del puesto. También pueden fungir como ayudantes, atendiendo clientes y dando “pruebitas” a los marchantes. Este empleo es para muchos migrantes la primera entrada al mundo laboral de la CDMX, pues los requisitos son mínimos.
Imagen 6
Ayudante
CDMX, 2013.
Los dueños de los puestos suelen contratar empleados que les ayudan a descargar la mercancía y a montar todos los días. Los tianguistas que no poseen su propia camioneta de carga, contratan fleteros que guardan la mercancía en su camión durante la noche y la entregan temprano en la colonia donde toque armar el tianguis.


Imagen 7
El sastre del puesto
CDMX, 2012.
Abel , ayudante del puesto de plátanos, se parece a un sastre que le da al puesto los toques finales. Oriundo de Veracruz, considera que su oficio es el de campesino, pero ha desarrollado diversos conocimientos durante diez años de manejar los materiales estructurales de los puestos. Abel prepara y adapta el puesto para posibles condiciones climáticas: despejado, lluvia o viento. Utiliza monedas que envuelve y amarra en las esquinas del toldo del puesto para obtener un mejor agarre. Manifiesta que le gusta este trabajo porque despierta su creatividad.
Imagen 8
El arte de colocar plátanos
CDMX, 2012.
Abel toma los racimos de plátanos de las filas que ya formó y, con un cuchillo curvo, corta con habilidad la parte alta del tallo sin dividir los plátanos, haciendo que la unión se vea más plana:
Les estoy dando vista. Es más atractivo; los plátanos se ven más frescos y más apetitosos.
Dar vista consiste en trabajar en la presentación estética y espacial del puesto y los productos que lo componen.


Imagen 9
El puesto de medias
CDMX, 2012.
A unos metros del puesto de plátanos, Olimpia está desempacando la mercancía de su puesto de calcetería. Su madre se lo heredó. Después de que un cargador contratado ensambla su puesto de dos metros y coloca grandes tambos llenos de ropa, Olimpia acomoda la mercancía. Como parte de dar vista a su puesto, ella también suele vestir su mercancía, una estrategia que le ha ayudado a vender.
Imagen 10
Dar vista es heredado
CDMX, 2012.
En la barra del frente, Olimpia coloca medias coloridas que mandó a teñir, porque le sale más barato. Las estira a lo largo de la esquina del puesto, creando un arcoíris de nylon. La luz se filtra a través del material transparente, resaltando los patrones delicados de las medias, que son colgadas como piernas invisibles. Los paquetes de medias que retratan a varias mujeres rubias de piel blanca cuelgan al frente del puesto, moviéndose con delicadeza por la brisa de la mañana.
De mi mamá aprendí a mostrar las medias así. Siempre me decía que colgara las medias así mero. Se ven muy bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Mira!. – Olimpia, tianguista.


Imagen 11
Variedad en 2 metros
CDMX, 2012.
La extensa variedad de mercancía que Olimpia maneja incluye más de cien productos diferentes. Después de tres horas de acomodar calcetines, tines, mallas, calcetas, faldas de lycra y demás, Olimpia acomoda su asiento, que consiste en una pila de tapas de cajas sobre una caja de almacenamiento, y revisa a Galleta, su pequeña French Poodle que está tomando una siesta muy cómodamente sobre un cojín.
Imagen 12
Dar vista es innovación
CDMX, 2013.
Durante los ochenta, antes del Tratado de Libre Comercio, los tianguis eran el lugar donde se encontraban las innovaciones. Las cosas que no se permitía vender, se vendían libremente en el tianguis. Era un lugar de novedades. A la gente le gustaba encontrar algo nuevo, incluso si era la misma cosa, pero de otra forma, por ejemplo, curiosidades, como la jícama. En vez de venderla en un bote, le pones un palo a la rebanada de jícama y se convierte en una paleta especial llamada “jicaleta”. Eso es algo innovador y se vendía en el tianguis. Fruta cubierta con chocolate, cosas así. El chiste era buscar algo atractivo, algo curioso. Era más que simplemente satisfacer un deseo de consumir. – Roberto, tianguista.


Imagen 13
El reconocimiento entra por la vista
CDMX, 2012.
El domingo llega más extranjero y quiero imaginar que en sus países no hay tantas cosas como aquí. Es una maravilla para ellos ver la tarea de nosotros, porque no es fácil ya llegar y encontrar todo formadito, lavadito, cortado, rebanado; es una gran tarea que nosotros hacemos desde muy temprano y ellos se quedan maravillados. Y lo ven como un tesoro que nosotros tenemos. No sé, quizás, de tenerlo ya diario, se nos hizo más habitual y quizás no lo valoras tanto. Ves el entusiasmo, la expresión de los rostros, de cómo se paran con sus cámaras, hacen sus filmaciones y piden permisos. Muchos son más observadores. Tratan de ver las estructuras que tenemos para trabajar, porque no es fácil, y aparte se quedan más asombrados cuando al otro día van y no hay nada de lo que vieron el día anterior. – Abel, tianguista.
Imagen 14
La buena comerciante
CDMX, 2012.
El tianguis te recuerda que no debes asumir que no hay caras en las frutas. Aquí en el tianguis, puedes ver que los vendedores trabajan por la mercancía. Comparten su conocimiento sobre los productos, cómo pueden comerse. Es un enfoque más directo, no como en los escaparates. – Octavio, marchante.


Imagen 15
Naranjas con vista
CDMX, 2013.
Dos veces por semana Roberto, tianguista y representante de la Ruta 8, compra 90 kgs. de naranjas en arpilla, otros tantos kilos de naranjas valencia, toronjas y piñas.
En Abastos, se le da un mayor valor monetario a las naranjas que que “tienen vista”, es decir, las que son de tamaño grande —y, por tanto, más pesadas—, de color uniforme y sin manchas.
Imagen 16
Selección estética automática y manual
CDMX, 2013.
En la Central de Abastos, una máquina selecciona las naranjas por tamaño y, a través de una banda transportadora, las clasifica en compartimientos. Una vez que las naranjas han caído en estos compartimientos, dos seleccionadores de frutas las toman y manualmente seleccionan las naranjas que tienen manchas o abolladuras.
A algunas frutas se les pegan hojas cuando están creciendo y se manchan. Nosotros nos ocupamos de esto. Seleccionamos las mejores, y las feas las retiramos para que la fruta tenga una mejor presentación. Esto es lo que ayuda a que la gente consuma más.– Ángel, trabajador de la Central de Abastos.


Imagen 17
De regreso en el puesto
CDMX, 2013.
Roberto finalmente acomoda las naranjas en su puesto. Estas naranjas han pasado por un proceso de selección que es parte de una cadena que involucra la estética del producto. Las naranjas con “mejor vista” se dan a un precio más caro al marchante. Roberto también se abastece de naranjas para jugo, piñas y toronjas.
Imagen 18
Mapa de un puesto de tianguis instalado en las inmediaciones del centro deportivo Velódromo
CDMX, 2013.
Estos son los elementos básicos que conforman el ensamblaje y presentación de un puesto de cítricos de la Ruta 8. Las variaciones se suelen dar con respecto al tipo de productos que se comercializan, la colonia de instalación,- donde el espacio puede ser más amplio en algunas calles con respecto a otras-, y a las necesidades de los marchantes. Los anexos son más tolerados en Velódromo, donde se cuenta con mucho más espacio que, por ejemplo, en La Condesa.
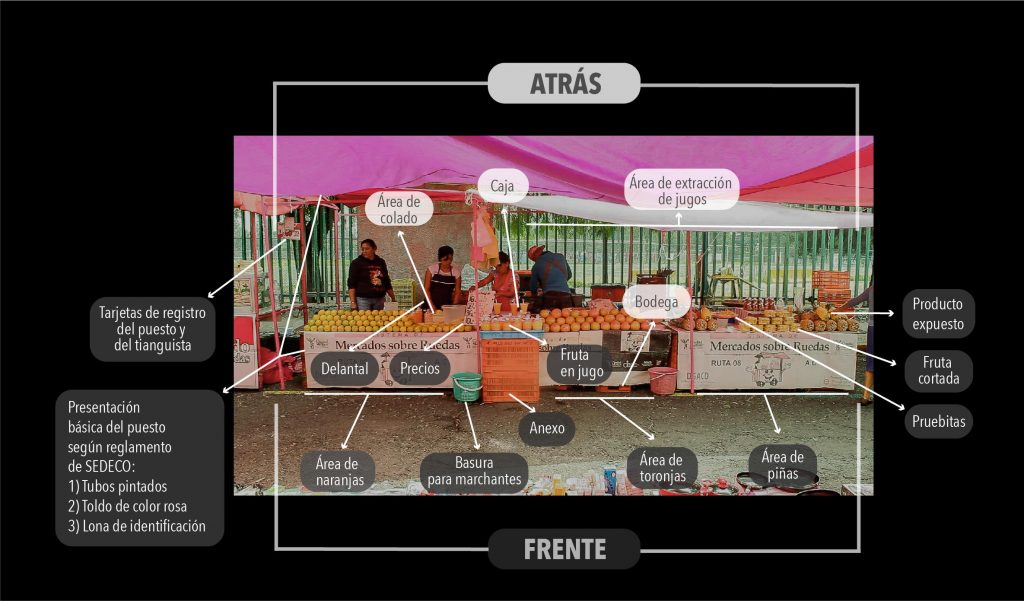

Imagen 19
Control social y vista
CDMX, 2013.
Roberto, como representante de Ruta 8, junto con el coordinador del Programa de Mercados sobre Ruedas y el representante de un comité vecinal, revisan las noticias para medir riesgos, amenazas y puntos de mejora. Se disponen a realizar la supervisión mensual de las instalaciones de Ruta 8 en la colonia Condesa. Los criterios de esta supervisión se enfocan en la presentación del puesto y el uso del espacio.
Imagen 20
El ancho del pasillo
CDMX, 2013.
Roberto mide el espacio del pasillo junto con el coordinador. La conservación de un ancho adecuado es importante para mantener una cómoda y segura circulación de personas. También se revisa que no haya anexos o extensiones de puestos más allá de las medidas permitidas, para evitar la competencia desleal entre vendedores.


Imagen 21
Los anexos
CDMX, 2013.
Un anexo es cualquier extensión de un puesto de tianguis. Los anexos pueden obstaculizar el espacio de circulación del pasillo y también invadir el espacio del puesto de otro comerciante. Algunos tianguistas denuncian también la invasión de sus puestos con anexos de otros:
Si no me quejo, mañana me quitan más espacio. – Tianguista de la Ruta 8.
Imagen 22
A centímetros de la competencia desleal
CDMX, 2012.
Exceder las limitaciones espaciales de un puesto puede traducirse en un problema para los tianguistas. Las consecuencias de los anexos suelen ser quejas por parte de los clientes y vecinos presentadas al gobierno local o a los medios, lo que contribuye a una imagen pública nociva del tianguis y la suspensión de días de trabajo para los comerciantes por parte de las autoridades.


Imagen 23
Caminar sin quemarse
CDMX, 2013.
Se revisa también que no haya anafres calientes, cajas, cables eléctricos u otros objetos que comprometan la seguridad de los marchantes. En la imagen, estas indicaciones van dirigidas a comerciantes de puestos que no necesariamente pertenecen a la asociación Ruta 8 pero que se instalan en algunas colonias junto con ellos. Estos puestos pueden ser independientes o pertenecer a otras asociaciones de tianguistas. Sin embargo, para Roberto es importante que estos puestos acaten las normas, porque, de otro modo, “nos pueden meter en el mismo saco a todos”.
Imagen 24
Los que circulan
CDMX, 2013.
Los criterios que se revisan durante una supervisión de pasillo van en función de las personas que caminan el tianguis, sobre todo aquellas con limitaciones, como adultos mayores, niños en carriolas y personas con capacidades diferentes.


Imagen 25
Cuidar el espacio del marchante
CDMX, 2012.
El tianguis juega un papel económico y social importante en el tiempo de esparcimiento de esta marchanta y su hijo. El tianguis, además de ahorrarle un largo trayecto a un parque u otro lugar recreativo, le sale barato. Los residentes de la CMDX crecen con el tianguis, ya sea por necesidad o entretenimiento, y el tianguis crece junto con ellos. La clientela recurrente es el principal ingreso de un tianguista. Por tanto, el cuidar los puestos y evitar quejas de vecinos ayudan a mantener el tianguis económica y socialmente. Pero, más allá del trabajo, los tianguistas han mantenido relaciones hasta con cuatro generaciones de marchantes, muchas son de cercanía y confianza, y hasta ha habido varios casos de matrimonios entre tianguistas y marchantes.
Imagen 26
La pruebita
CDMX, 2013.
El ama de casa desconfía y el vendedor redobla sus cortesías. – Carlos Monsiváis (2000, p. 223).


Imagen 27
Los vecinos
CDMX, 2013.
En colonias como La Condesa, la participación política de los vecinos a través de comités, ha obligado a los tianguistas a poner especial cuidado en la estética de sus puestos. Las quejas en colonias de clase alta le llegan muy rápido al representante del tianguis, y, de no ser atendidas, los comités vecinales suelen tomar acción legal. Roberto piensa que en estas áreas la gente se involucra más porque tienen el tiempo para hacerlo, mientras que las quejas son poco frecuentes en áreas de clase más baja porque:
La gente está muy ocupada trabajando y no tiene tiempo de participar. – Roberto, tianguista.
Imagen 28
Coches contra puestos
CDMX, 2013.
“¡Ay no! ¿Por qué no me dijiste? ¡No sabía que hoy era día de tianguis!” le dijo una joven al guardia de seguridad del edificio del cual salía. Junto al auto atrapado de la joven, los vendedores que supuestamente debían estar ensamblando su puesto estaban parados en el pavimento junto a los paquetes desempacados de la mercancía que deberían estar vendiendo. Uno de ellos le comentó a los otros: “Estamos perdiendo un buen día de trabajo”.


Imagen 29
Improvisación
CDMX, 2013.
Lo más flexible en el universo es el espacio, siempre hay sitio para otra persona y otra y otra, y en el Metro la densidad humana no es sinónimo de la lucha por la vida, sino más bien, de lo opuesto. El éxito no es sobrevivir, sino hallar espacio en el espacio. ¿Cómo que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo?
Carlos Monsiváis (2000, pp. 111-112).
Imagen 30
¿Derecho residencial o derecho al trabajo?
CDMX, 2013.
La solución temporal es instalar el puesto alrededor del coche. Este tipo de situaciones es causal de tensión y conflictos con los vecinos y despierta la discusión sobre quién tiene más o menos derecho a la calle. Los tianguistas priorizan el derecho a la calle de los vecinos en virtud de su derecho al trabajo en el día establecido.

Imagen 31
El delantal, orgullo laboral
CDMX, 2013.
“Me podrás agarrar cansado pero nunca sin ganas de vender”, se lee en el delantal de este ayudante. Es común encontrar este tipo de mensajes que refuerzan el orgullo laboral de los tianguistas.
Los artículos publicados en los medios y en algunos discursos de gobierno, utilizan palabras como “combatir” o “atacar” junto a las palabras “tianguis” o “comercio informal”, “desorden”, “basura” y “suciedad”. Ante tales opiniones públicas, Víctor, líder tianguista, responde:
La gente hay de todo tipo, a la que le gusta y a la que no le gusta ir al tianguis, pero, si le falta algo, va al tianguis. Mucha gente decía: “tianguistas mugrosos”, pero es una mugre de trabajo, es una mugre de esfuerzo, es una mugre de necesidad, no es una mugre de flojera o de estar sentados polveándose. Es algo que, finalmente, se debe de respetar porque tan digno es el trabajo de un basurero como de un tianguista, como de un ingeniero.


Imagen 32
Improvisación
CDMX, 2012.
Al final del día se reúnen de nuevo diableros, fleteros y vendedores para intercambiar notas y anécdotas del día mientras los dirigentes observan que nadie quede rezagado y que se recolecte la basura. Dejar sucia la calle significaría una queja más en detrimento de la instalación de la Ruta 8. A veces esta tarea puede durar hasta las diez de la noche, pues los recolectores de basura suelen retrasarse. En algunas colonias, Ruta 8, a través de las cuotas, contrata servicios privados de recolección de basura porque, según los tianguistas, el servicio público suele no presentarse.
Dulces santos: las devociones a Cosme y Damián en Río de Janeiro, Brasil
Renata Menezes
es profesora del Departamento de Antropología del Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro (ufrj). Doctorado (2004) y maestría (1996) en Antropología Social por el Programa de Posgrado en Antropología Social del Museo Nacional, ufrj (ppgas/mn/ufrj). Coordinadora del Laboratorio de Antropología de lo Lúdico y de lo Sagrado del Museo Nacional (Ludens). Investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-cnpq y “Cientista do Nosso Estado” de Faperj. renata.menezes@mn.ufrj.br
Morena Freitas
es antropóloga de la Superintendencia del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (iphan) en Sergipe, Brasil. Investigadora del Laboratorio de Antropología de lo Lúdico y de lo Sagrado (Ludens/mn/ufrj). Doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. morebmfreitas@gmail.com
Lucas Bártolo
doctorando del Programa de Posgrado en Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (ppgas/mn/ufrj), Brasil. Investigador del Laboratorio de Antropología de lo Lúdico y de lo Sagrado (Ludens/mn/ufrj). Maestro en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. bartolo.lucas@mn.ufrj.br
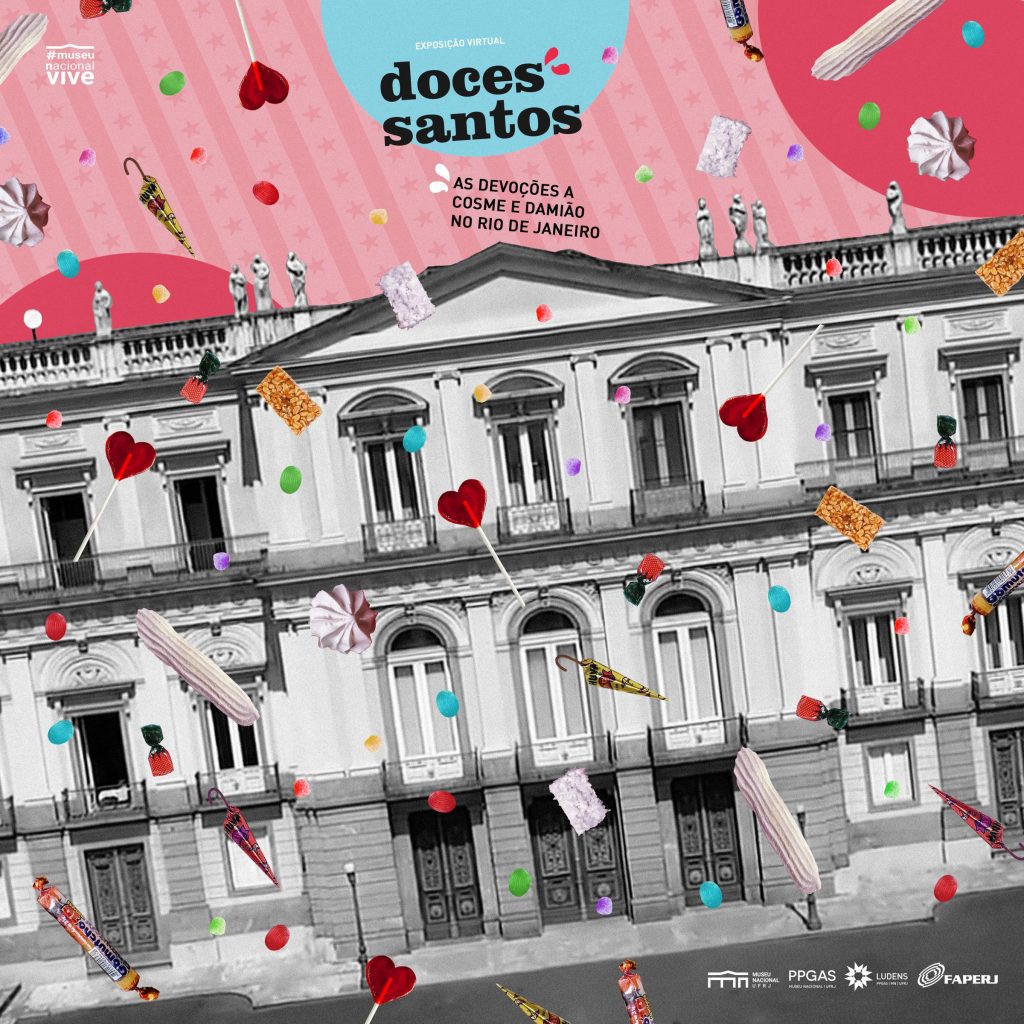
Cartel de la exposición virtual Dulces Santos: Devociones a Cosme y Damián en Río de Janeiro
Leear Martiniano, 2020
Durante los meses de septiembre y octubre, Cosme, Damián, Doum y las ibejadas circulan y se exponen en las tiendas de artículos religiosos.
Thiago Oliveira, 2015.
Desde principios de septiembre, los escaparates anuncian que ha llegado la temporada de dulces santos. Hasta el 25 de octubre, día de Crispim y Crispiniano, pasando por el 12 de octubre, día de los niños, se establece en la ciudad de Río de Janeiro un calendario festivo-religioso en torno a la celebración de la infancia. En las tiendas de artículos religiosos, las imágenes de Ibejadas, Cosme, Damião y Doum son las más buscadas en ese periodo, cuando los terreiros y iglesias son utilizados para celebrar a los niños.
Temporada de dulces en los mercados
Thiago Oliveira, 2015.
Los dulces típicos de Cosme y Damián
Thiago Oliveira, 2015.
Caramelos blancos, dulces típicos, ollas dulces, dulces tradicionales, dulces industrializados, dulces caseros… ¡Bienvenido al increíble mundo de los dulces! Caramelo de coco, suspiro, paçoca, azufaifo, piruleta, dulces de leche, maní (pé de moleque) y calabaza. Muchos de estos dulces sólo aparecen en las estanterías una vez al año, en septiembre: son los dulces típicos de Cosme y Damián.
Hay quienes gustan de regalar algo más que caramelos, principalmente juguetes.
Thiago Oliveira, 2015.
En las celebraciones organizadas por un grupo más numeroso de devotos – en la calle o en clubes de barrio – o por la comunidad de un terreiro, los juguetes pueden ser más especiales, como bicicletas y coches teledirigidos, y se programan actividades recreativas y juegos durante todo el día. Las distribuciones adquieren una dimensión caritativa cuando también se dona material escolar, alimentos y ropa.

El montaje requiere el desarrollo de una técnica, sin renunciar al afecto
Thiago Oliveira, 2015.
La técnica de montaje es un aprendizaje familiar, en la mayoría de los casos por línea materna.
Thiago Oliveira, 2015, Vaz Lobo.
En casa, las familias suelen organizarse en una cadena de montaje: se sacan los caramelos de los paquetes y se colocan en la mesa, y cada persona se encarga de meter uno o varios tipos en una bolsa, que pasa de mano en mano hasta llegar a la persona encargada de cerrarla con una grapadora o un lazo. Lo ideal es que cada bolsa tenga la misma cantidad y tipo de caramelos que las demás, para que ningún niño salga perjudicado. ¡Y los santos están mirando! Pero las bolsas no pueden montarse con demasiada antelación porque los dulces pueden derretirse. Una vez llenas y cerradas las bolsas, es el momento de separar las que irán a parar al vecino, al sobrino, a la hija del amigo del trabajo. Hay personas que llevan décadas dando, hay quienes empiezan ahora, para saludar la llegada de un bebé, y hay quienes continúan prácticas heredadas de sus antepasados.

Mucho más allá de los dulces, las bolsitas de Cosme y Damián también contienen promesas, tradiciones familiares y recuerdos de la infancia.
Thiago Oliveira, 2015.
La bolsita con la efigie de los santos gemelos se considera la más tradicional, ya sea de papel o de plástico.
Lucas Bártolo, 2016.

Para muchos, los santos también participan en la fiesta, comiendo los dulces. También se ofrecen cocadas, suspiros, dulces de calabaza, etc. Muchos altares de Cosme y Damián contienen caramelos y refrescos como ofrendas.
Al estar asociados con los orixás gemelos, Cosme y Damián también comen los alimentos de los dioses. Además de los dulces, los santos comen caruru, omolocum, acarajé y pollo. En las casas o en los terreiros.

Ofrendas a Cosme, Damián y Doum en una tienda de artículos religiosos.
Thiago Oliveira, 2015.
Las ofrendas a los santos en la iglesia católica romana
Renata Menezes, 2012.


Ofrendas a los santos e orixás en un terreiro
Lucas Bártolo, 2016, Cavalcanti.
Se acerca el gran día. Las entradas y las invitaciones se distribuyen para evitar aglomeraciones y alternar la distribución en el barrio. Las informaciones sobre las casas que distribuyen las bolsitas de dulces circulan entre los niños, que empiezan a dibujar un mapa afectivo (y dulce) de la ciudad.
En grupos, dirigidos por el mayor o incluso por un adulto, los niños salen de casa temprano y pasan el día recorriendo las calles, corriendo detrás de los dulces. La fiesta dibuja un mapa afectivo de la ciudad, delimitado por lugares fuertes o débiles de caramelo, cerca o lejos de casa, donde hay buenas o malas bolsas. Las bolsitas se distribuyen en las puertas, en las plazas, en las iglesias y santuarios, en las escuelas, guarderías y orfanatos, a pie o en coche. Las familias se reúnen para tomar y regalar dulces. A algunos les gusta celebrar el día como si fuera el cumpleaños de los santos gemelos, abriendo la casa y organizando una mesa con tarta, guaraná, manjar blanco y dulces. En pequeñas bolsas o sobre las mesas, los dulces son, el día 27, comida para los santos y los niños. El día de Cosme y Damián es una experiencia lúdica de la ciudad.
Correr detrás de los dulces: una experiencia lúdica de la ciudad
Correio da Manhã/Arquivo Nacional, setembro de 1971.
Thiago Oliveira, 2015.
A primera hora de la mañana, el sonido de las primeras zapatillas al crujir en la carrera por las calles anuncia el comienzo de otro día del 27 de septiembre. Es una ocasión extraordinaria en la que los niños asumen una autonomía que probablemente sólo tendrán de verdad cuando dejen de ser niños. En grupos, dirigidos por el mayor o incluso por un adulto, los niños salen de casa a primera hora de la mañana y se pasan el día recorriendo las calles, o mejor dicho, corriendo detrás de los dulces.
En varios barrios de la ciudad, encontramos modelos de agrupación que pueden compararse con fotos antiguas, como la que vemos a continuación. Hay un patrón que parece repetirse, en un movimiento de niños por las calles de la ciudad que pone en movimiento a adultos y niños.
La fiesta como un momento de intercambio anónimo y generoso (y dulce) con lo desconocido
Isabela Pillar, 2013.

“Daré los caramelos en la puerta a los niños de la calle”. Así es como nos responden muchos devotos cuando les preguntamos cómo van a hacer su fiesta. El Día de Cosme y Damián pone el foco en las relaciones entre el hogar y la calle y pone sus límites en suspenso. Es un momento de intercambio anónimo y generoso con lo desconocido.
Entre las diversas formas de regalar dulces, la más extendida es la distribución a través de la puerta de las casas y edificios. Los devotos intentan organizar una cola, dando preferencia a los niños falderos y a las mujeres embarazadas, pero, en general, se produce un pequeño revuelo delante de las casas. Otra modalidad muy popular es la de “lanzar los caramelos hacia delante”, arrojándolos por encima del muro a la pequeña multitud. Algunos donantes destacan precisamente por esta práctica, lanzando no sólo dulces, sino también juguetes y dinero.

Recuento de los logros del día
Thiago Oliveira, 2015.
Mentir sobre su edad, no ser reconocidos cuando intentan conseguir dos bolsitas en la misma casa, saber dónde están las mejores bolsas, pedir caramelos en nombre de un supuesto hermano menor… son trucos que los niños utilizan para conseguir la mayor cantidad de caramelos. Es parte del juego conseguir doblegar a los adultos, que advierten: ¡Es una bolsa para cada uno! ¡Sólo doy caramelos a los niños pequeños! Cualquiera que salga con alguien ya no es un niño.
La fiesta es una tradición lúdica y religiosa que consiste en un gran juego
Lucas Bártolo, 2014.
La sonrisa de los niños es, para algunos, la gran recompensa de la fiesta.
Thiago Oliveira, 2015.
Isabela Pillar, 2013.
La sonrisa de los niños es, para algunos, la gran recompensa de la fiesta – si quisiéramos hablar de los posibles intereses de regalar caramelos, sin duda aparecería como la principal retribución deseada por el acto de regalar. Pero los niños no son sólo invitados a la fiesta: múltiples, diversos, también la hacen. Si con los adultos los niños aprenden a agradecer las bolsas ganadas y también a repartirlas, es en compañía de los amigos donde desarrollan los trucos para coger caramelos, sobre todo para cogerlos más de una vez en la misma casa.
A algunos les gusta celebrar el día como si fuera el cumpleaños de los santos, abriendo la casa y organizando una mesa con tarta, guaraná, manjar, dulces y muchas bolas de colores. Los manjares sólo pueden ofrecerse a los invitados después de cantar el cumpleaños feliz a Cosme y Damián y de servir a los siete niños reunidos en torno a la tarta. En estas mesas, la presencia de gemelos se considera una bendición. Por la secuencia de fotos, se puede ver que muchas familias han realizado esta práctica durante décadas.
Una celebración doméstica a Cosme y Damián
Colección personal de Glória Amaral, 1990 (fecha estimada).

El cumpleaños de los santos
Lucas Bártolo, 2014.
Thiago Oliveira, 2015.
Novenas, misas, bautizos y procesiones marcan el programa de las Iglesias de las distintas ramas del catolicismo (romana, ortodoxa, copta) que reciben el 27 de septiembre a miles de devotos, que también reparten caramelos, juguetes y alimentos a niños y necesitados. Muchas tradiciones religiosas tienen la práctica de la caridad y la ayuda como valores fundamentales y en el día de Cosme y Damián, las donaciones realizadas en estos espacios son una forma de poner en práctica estos valores.
Donácion de juguetes e alimentos en la iglesia Catolica Ortodoxa de San Jorge, San Cosme y San Damián
Thiago Oliveira, 2015.

Personajes multiformes, Cosme y Damián pueden presentarse como mártires católicos, médicos, gemelos, orixás africanos, protectores de niños o entidades infantiles, entre otras concepciones sobre ellos que también aparecen combinadas. Están presentes en muchos panteones, asumiendo especificidades en cada uno de estos contextos.
En Brasil, la devoción a los santos se asoció a las tradiciones africanas de culto a los gemelos, destacando la hibridación con los Ibejis, orixás niños protectores de gemelos en la tradición yoruba. Es a partir de la aproximación de Cosme y Damián a Ibeji que sus funciones se redefinieron: de protectores de médicos y farmacéuticos a protectores de los niños, de los partos dobles y de la salud de los gemelos. En el universo religioso brasileño los santos se vincularon a la infancia, de ahí la distribución de dulces a los niños como forma de celebrarlos.
En las iglesias Católicas, los santos pueden ser jóvenes o adultos, gemelos idénticos o distintos
Thiago Oliveira, 2015.
Ana Ranna, 2013.
Los santos son ahora tres. Idowú, hermano menor de los gemelos yoruba Ibeji, aquí en Brasil es Doum, hermano de Cosme y Damián
Thiago Oliveira, 2015
Ibejis, los orixás ninõs de la tradición yoruba, protectores de ninõs y gemelos.
Lucas Bártolo, 2015.
Los santos son ahora tres. Idowú, hermano menor de los gemelos yoruba Ibeji, aquí en Brasil es Doum, hermano de Cosme y Damián
Thiago Oliveira, 2015

La dulzura sagrada de los Niños
Morena Freitas, 2016.
La dulzura sagrada de los santos, de las ibejadas y de los niños se venera con suspiros, cocadas, caramelos, pasteles y guaraná. Esta dulzura huele, suena, colorea, derrite nuestras manos, invade nuestras narizes y bocas; y sentir esta dulzura es sentir a los Niños.
La devoción a los santos implica una comunicación intensa que pasa por las miradas, los gestos, las palabras y las cosas e implica afectos, emociones y deseos. La devoción se despliega, pues, mucho más allá de las bolsitas de caramelos.
Lucas Bártolo, 2019.
Thiago Oliveira, 2015
Las múltiples formas que asume esta devoción expresan la diversidad cultural brasileña. Cosme y Damián en la literatura de cordel y el carnaval.
Thiago Oliveira, 2015.
Lucas Bártolo, 2015.
Identidades híbridas: estéticas identitarias alternativas e irruptoras
Las tecnologías, la migración transnacional, el turismo de masas, el comercio y la comunicación mediatizada han generado intensos flujos sociales que denominamos globales. De ellos se deriva la circulación de bienes culturales que, además de desterritorializar y reterritorializar tradiciones, genera intercambios que engendran novedosas hibridaciones. Algunas de ellas son el resultado de mezclas de elementos de sociedades que antes eran lejanas y ajenas. Existen distintos productos culturales híbridos representados en estéticas identitarias “entre-medias”, ambivalentes. Homi Bhabha reconoce como híbrido aquello (objeto o sujeto) que surge del intercambio entre dos tradiciones y que genera algo diferente (que ya no es ni una ni otra cosa). Los productos híbridos son, entonces, aquellos que surgen de la fusión de dos o más tradiciones estéticas y que explicitan la presencia de ambos referentes como componentes alusivos.
A través de las redes sociodigitales, Encartes convocó a académicos, estudiantes, artistas visuales, realizadores, colectivos y fotógrafos a participar en un concurso fotográfico con imágenes que captaran objetos, sujetos, lugares, paisajes, rituales recreados por la estética de la hibridación. Nos interesó recibir imágenes que mostraran rasgos que generan mezclas duras, insólitas, antagónicas, paradójicas o ambivalentes. Los productos híbridos muestran la creatividad para crear identidades alternativas como, por ejemplo, las marcas corporales de las culturas juveniles, las recreaciones de productos generados por las estrategias diaspóricas de relocalización, los emblemas de identidades nacionales, religiosas o étnicas ambivalentes; los objetos de culto que transgreden las tradiciones religiosas o espirituales; la fusión en la comida, en los vestuarios, en las coreografías de danza regional, en la arquitectura, la artesanía, el rediseño de los cuerpos transgénero, etcétera.
Recibimos decenas de fotografías y un comité evaluador seleccionó las que cumplieron y se apegaron, tanto en calidad como en afinidad, con la temática de la convocatoria sobre identidades híbridas.
Al hacer el ejercicio de leer las fotografías ganadoras como si fueran las partes de un texto, podemos reconocer que la hibridez es transversal. Se hace presente tanto en contextos tradicionales, como son las fiestas religiosas, en las que el selfie acompaña a la representación de un centurión romano durante la escenificación de un viacrucis, como en antiguos sitios arqueológicos que hoy son sede de ceremonias de ancestralidades inventadas (como es el caso de Stonehenge), o en distintos lugares y territorios urbanos. La hibridez articula espacios, memorias, tradiciones, representaciones y actores.
Las danzas de conquista son actualmente escenificaciones de la memoria en las que se mantiene viva la historia de la evangelización, pero también funcionan como anclajes de nuevas representaciones. Esta conjugación genera realidades, ficcionalidades y ficciones vueltas realidad. Un chinelo encarna al tradicional Viejo de la danza actuando como un ser del terror al estilo Halloween, sin que por ello tenga que renunciar a ser guadalupano. Las máscaras son un elemento característico de la tradición barroca, pero en el presente no solo simulan resistencia cultural bajo la apariencia de la asimilación de rostros europeos, sino que colocan, en una misma máscara, la simbolización de rostros opuestos que combaten en la danza guerrerense: el chinelo (representación del conquistador europeo blanco y barbudo) con el tecuani (el temerario jaguar). En contraste, el tatuaje ha conquistado un nuevo soporte para el acto icónico barroco: el cuerpo. En la fotografía titulada “Cuando no estás ¡(Me) Pinto!” se puede ver el cuerpo de una mujer, presumiblemente mexicana, que lleva tatuado en el cuerpo un jardín encantado y, entre el espacio de la blusa y la falda, se asoma el rostro de una deidad de estilo tailandesa.
La hibridez es ante todo un fenómeno glocal, dinamizado por tecnologías, mercados y dinámicas migratorias globales, pero encarnado en cuerpos que la enraízan en tradiciones locales. La tecnología a través de las cámaras de los teléfonos celulares aparece cocreando las imágenes de hibridación cultural, al ensamblar distintas temporalidades que tienen lugar en un mismo performance. Las cámaras también desterritorializan y resitúan las prácticas. En la imagen tomada durante la fiesta de la Epifanía en la ciudad de la Paz, Bolivia, se muestra que la misma escena es captada y proyectada simultáneamente por distintas cámaras, cuya proyección en redes sociodigitales desterritorializa el acto ritual. Los teléfonos celulares son también gadgets de catrinas y difuntos que superponen planos de existencia que parodian entre la fantasía y el patrimonio cultural el Día de Muertos.
Otro vector hibridatorio presente en las fotografías es el de la migración. En una imagen se recrea a san Nicolás de Bari practicando la postura de yoga bhujangasana, impresa en el muro de una calle de Bari. Esta foto captura el sincretismo entre la estética devocional del santoral católico y las asanas propias de la práctica del yoga budista. La inmigración es también generadora de sorprendentes hibridaciones como lo es la Ganesha-Guadalupe, que inscribe a la madre de los mexicanos como deidad en un templo hindú en la ciudad fronteriza de Tijuana.
La diáspora también se tiene en cuenta en los bienes culturales que circulan en los medios electrónicos de masas. Estos son los nuevos productores de imaginarios que se encarnan o colocan en otros paisajes, generando intercambios entre la ficción y la realidad. Aquí se muestra a un tradicional cilindrero de las calles de la Ciudad de México enmascarado de un abominable Grinch que odia la Navidad, pero que a la vez se disfraza de Santa Claus, el patrón de la Navidad mercantilizada. En un muro de Bolivia, el grafiti coloca al fantástico Hombre Araña –famoso héroe de los cómics estadounidenses– limpiando los zapatos del Chapulín Colorado –un antihéroe del humor mexicano producido por una de las cadenas televisoras más famosas de México, Televisa, a través del Canal de las Estrellas–. La creatividad en este grafiti genera una imagen que bien puede ser leída bajo las claves del imaginario latinoamericano y del discurso de la descolonización. Por tal razón, esta foto fue elegida para la portada de la revista. Las industrias culturales también promueven los espectáculos y eventos masivos deportivos. El mundial de fútbol se experimenta como reconocimiento nacional e impulsa a tomar la plaza pública y a vestir con los colores del uniforme una escultura del David, prototipo de arte clásico y belleza griega, en un lugar tan remoto como lo es la ciudad de Montevideo.
La hibridación también genera transgresiones morales que operan en el desdibujamiento entre lo privado y lo público, lo religioso y lo profano. Este paisaje híbrido se logra mediante el ejercicio fotográfico de colocar la diversidad sexual a la luz del día, de montar un altar en una tienda popular de lencería en una ciudad tradicional como lo es San Luis Potosí, en donde el creador visual de la imagen dice: “No es ficción, no es realidad. Es una combinación: creamos realidades, aceptando aquello que nos rodea”.
En suma, las fotografías nos muestran que la hibridez va de la mano de la descontextualización y sus nuevos montajes creativos capaces de transformar los significados. El mejor ejemplo de esto se puede apreciar en la foto de las burkas puestas en marcha por un colectivo de mujeres feministas para cubrir sus rostros en una manifestación del 8 de marzo; en este nuevo ensamblaje político, las burkas, lejos de significar sumisión femenina, manifiestan una expresión política disidente.
Renée de la Torre Castellanos y Arturo Gutiérrez del Ángel

Centurión
Alejandro Pérez Cervantes. Saltillo, Coahuila, marzo de 2018
Personaje participante en la representación anual del tradicional Viacrucis en el barrio del Ojo de Agua, en la periferia sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde se manifiestan evidentes sincretismos, entrecruces e inhabituales entrecruces entre la tradición y la modernidad.
Derivas chamánicas en el templo de los druidas
Yael Dansac, Stonehenge, Reino Unido, 21 de junio 2017.
La celebración del solsticio de verano en Stonehenge es un evento multitudinario que reúne mestizajes religiosos inesperados y sirve de vitrina para ostentar identidades híbridas.


El Viejo de la Danza de Matachines
Marco Vinicio Morales Muñoz, Ciudad Aldama, Chihuahua, 2018.
personaje del Viejo en la danza de matachines en la fiesta de Virgen de Guadalupe en Ciudad Aldama, Chihuahua, símbolo y representación del mal en la religiosidad popular católica.
Máscara fusión del chinelo-tecuani
Sendic Sagal, Tenextepango, municipio de Ayala, Morelos, 23 de julio de 2022.
Síntesis estético-festiva de la fusión identitaria entre los símbolos del Chinelo y del Tecuani; dialogo y revitalización entre las dos principales tradiciones populares en tierras zapatistas.


Sonrisa
María Belén Aenlle, Fiesta de la Epifanía en la Paz – Bolivia.
Fue tomada en la Fiesta de la Epifanía en La Paz – Bolivia. Tiempos, culturas, tradiciones diferentes y dos cámaras (la de familia de la niña y la mía) confluyen en un mismo espacio y en una sonrisa.
Posmodernidades mortuorias
Yllich Escamilla, Coyoacán, Ciudad de México, 02 nov 2021
La omnipresencia de los dispositivos celulares generan una pasividad de las performáticas del espacio público, las cuales muestran una ambivalencia entre el Halloween y el Día de Muertos.


San Nicolás de Bari practicando la postura de yoga bhujangasana
Yael Dansac, Bari, Italia, 4 de septiembre 2020.
En las calles de Bari, las alusiones al santo patrono son omnipresentes. Los flujos migratorios y el Salmo 103:12 inspiraron este mural donde el Obispo de Myra une Oriente y Occidente.
Gaṇeśa y Guadalupe. Una diosa mexicana en el universo hindú
Lucero López, Coyoacán, Ciudad de México, 02 nov 2021
Ceremonia en honor al dios Gaṇeśa en un templo hindú, llevada a cabo por migrantes de ascendencia india que residen en Tijuana. La inclusión de la Virgen de Guadalupe simboliza, entre otros, su nueva vida en México.


El Grinch del Centro Histórico
Yllich Escamilla Santiago, Centro histórico, 24 de diciembre de 2021.
Su nombre es Juan, él es la columna que sustenta a su familia, es organillero y resiste a las inclemencias de la vida y del tiempo, incluso a la pandemia que nos azotó hace tres años, según la temporada, Juan Organillero se caracteriza para hacer más llamativo su oficio y ganar unas monedas.
Dos superhéroes
Hugo José Suárez, La Paz (Bolivia), 2021
En una pared de La Paz, se reproducen dos héroes contrapuestos: el Chapulín Colorado y Spiderman, México y Estados Unidos frente a frente. Pero el superhéroe americano le limpia los zapatos al mexicano. La imagen es intervenida por terceras personas: uno pinta la nariz del Chapulín con rojo, y otro con aerosol dibuja una equis. Desde las calles se reinventan los roles de los productos culturales internacionales..


El David de Miguel Ángel hinchando por la Celeste uruguaya
Carlo Américo Caballero Cárdenas, Montevideo, Uruguay, 25 de junio de 2018.
En la Intendencia de Montevideo, la gente acude a la proyección pública del partido mundialista Uruguay-Rusia de 2018, congregada en torno a la réplica de tamaño real del David (hecha en 1931, ahí desde 1958) que es vestida para la ocasión con la casaca y short nacionales. Se funden la identidad futbolera charrúa y la tipología europeísta arquitectónica-estatuaria de la capital: de tal modo que un hito urbano de Av. 18 de Julio, que emula el canon de la estética renacentista italiana, es popularizado y vuelto un fanático más entre la pasión, el clamoreo, banderas y los colores del cuadro oriental.
Travestismo en el tianguis
Martín Ortiz, Tianguis de las vías, San Luis Potosí, marzo 2023.
En una ciudad tan tradicional y religiosa como San Luis Potosí, el simple acto de mostrar a la luz del día los juegos que en privado hacemos con el género y apuntarlos con una cámara, relata una ruptura de la cotidianidad. Algo merece ser visto pero ¿qué es eso?
La neoprovincia mezcla la tradición con la novedad. Los contextos hostiles con personajes que los ensalzan. No es ficción, no es realidad. Es una combinación: creamos realidades, aceptando aquello que nos rodea.


Bloque Negro, Memoria y Pandemia
Yllich Escamilla Santiago, Túnel de Eje Central, a la altura de Garibaldi, Centro histórico, 02 de octubre de 2021.
Marcha para conmemorar la masacre del 2 de octubre. Aún en pandemia, las resistencias tomaron las calles, a pesar de los picos de contagio. Simpatizantes del Bloque Negro marcharon por Eje Central hasta la altura de la Calle de Tacuba, donde se les cerró el paso.
Cuando no estás ¡(Me) Pinto!
Saúl Recinas, Ciudad de México, 13 de julio de 2023.
La fotografía forma parte de un proyecto posdoctoral en torno a estéticas corporales, otredades y configuración de estigmas, el cual tiene como objetivo entender en qué medida la estética corporal relacionada centralmente con el tatuaje, contribuye a la cristalización de estigmas y segregación social.


Replica de la imagen de la Santa Muerte en la Noria de San Pantaleón, Sombrerete, Zacatecas
Frida Sánchez, La Noria de San Pantaleón, Sombrerete, octubre de 2017.
Esta figura es un replica de la imagen de la Muerte en el pueblo de Noria de San Pantaleón, perteneciente al municipio de Sombrerete, Zacatecas. La imagen original fue tallada alrededor de 1940, sin embargo, ésta se quemo debido a que se dejaron velas encendidas en su altar.
Usos y contradicciones de la infraestructura urbana
Todos los seres humanos tenemos una dimensión espacial. Dicha condición se encuentra íntimamente ligada a las formas colectivas de pensar, sentir y actuar en el mundo; es por este motivo que los espacios públicos que habitamos y transitamos como parte de la vida cotidiana se convierten constantemente en escenarios en disputa, no solo en sus dimensiones territoriales, sino también simbólicas. Bien se puede decir que el acto de intervenir un espacio público es, a su vez, una lucha por ganar un escaño en el pensamiento colectivo.
Inaccesibilidades
Cómo la infraestructura excluye ciertos cuerpos y prácticas urbanas en los usos cotidianos.

Relieves urbanos
Jessica Trejo, Ciudad de México, México. 21 de julio de 2022.
Calle Balderas de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.
Palimpsesto urbano
Oscar Molina Palestina, Ciudad de México, México. 1 de marzo de 2020
Cerca del paseo de la Reforma, los domingos, vendedores de antigüedades ofrecen sus productos en el tianguis de La Lagunilla. Clientes y comerciantes toman la lateral y la ciclovía como estacionamiento, dificultando la movilidad de los ciclistas.


Reformas
Oscar Molina Palestina, Ciudad de México, México. 24 de enero de 2021
La inversión en paseo de la Reforma para habilitar vías de movilidad segura para los ciclistas, ha sido grande. Mientras las banquetas continúan siendo terreno peligroso para usuarios en silla de ruedas, que prefieren utilizar las ciclovías desiertas.
Cruce peatonal escuela primaria
Carlos Jesús Martínez López, Zapopan, Jal. México. 21 de junio de 2022.
Sobre Av. Antiguo Camino a Tesistán se observa cómo ni siquiera las advertencias y adecuaciones a la fachada de esta escuela primaria pueden frenar el veloz ritmo de los autos.


Paralelos
Miriam Guadalupe Jiménez Cabrera, Guadalajara, México. Noviembre de 2015.
Banquetas mínimas
Juan Carlos Rojo Carrascal, Mazatlán, México. 23 de abril de 2021
Las banquetas en Mazatlán se reducen casi hasta desaparecer lo que dificulta caminar por ellas a la gente.


¿Barda o escalera?
Priscilla Alexa Macias Mojica, Tijuana, México. 17 de julio de 2022.
Los residentes de una colonia de la periferia adecuaron la barda con agujeros que sirven como escalones para atravesar un callejón que los conduce rápidamente hacia la plaza comercial cercana.
Vulnerabilidades Viales
Formas de vulnerabilidad asociadas al tránsito cotidiano, comprendiendo la relación entre cuerpos, vehículos y vialidades.
Brasil y los proyectos “Soluciones futuras”: Usos y contradicciones de la estructura urbana
Fábio Lopes Alves, Cascavel – Paraná, Brasil. 6 de julio de 2020.
La imagen muestra cómo los proyectos de “soluciones futuras” excluyen a determinadas personas.


Vulnerabilidades diarias
Fábio Lopes Alves, Cascavel – Paraná, Brasil. 22 de agosto de 2018.
La imagen muestra la voluntad de un niño de interactuar con una persona sin hogar desconocida
Brincar el charquito
Fernanda Ramírez Espinosa, Ciudad de México, México. 28 de junio 2022.
Fotografía tomada regresando del entrenamiento. Nos encontrábamos cerca de la casa del joven. Había llovido y las calles se volvieron pendientes complicadas de rodar.


Jugándosela
Leonardo Mora Lomelí, Ciudad de México, México. 14 de septiembre de 2021.
En el vaivén cotidiano, el transeúnte pareciera entrar a un juego entre ganarse la vida y conservarla al cruzar las vialidades. A cada paso, según su habilidad, gana puntos o pierde vida.
Las reglas del juego
Leonardo Mora Lomelí, Ciudad de México, México. 14 de septiembre de 2021.
La parte más compleja en este juego de movilidad es saber sortear las vicisitudes del tablero urbano: jugadores que no siguen las reglas, autos que invaden turnos, instrucciones que se vuelven inasibles para el neófito. La vulnerabilidad es la constante.


Telaraña del peligro
Thania Susana Ochoa Armenta, Ciudad de México, México. 30 de marzo de 2022.
En pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, una telaraña de cintas amarillas advierte sobre el peligro de un hoyo en el suelo.
Asistentes improvisados
Víctor Hugo Gutiérrez, Ciudad de México, México. Diciembre de 2019.
Trayecto de Lupita y su acompañante por la estación Pantitlán del Metro. Existen varias escaleras y ningún elevador a lo largo del transborde entre la Línea 1 y la Línea A, lo anterior provoca que la infraestructura sea inaccesible para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad. Ante la falta de accesibilidad, la solidaridad de los usuarios es importante para el desplazamiento de Lupita.


Accesible en seco
Laura Paniagua Arguedas, Ciudad de México, México. 13 de mayo de 2021.
La lluvia es negada en nuestras ciudades diseñadas y construidas “en seco”. Las infraestructuras ahogan las posibilidades de moverse para las personas con discapacidad.
Latidos
Laura Paniagua Arguedas, Cartago, Costa Rica, 19 de octubre 2019.
La discapacidad cognitiva presenta para la persona momentos de emociones fuertes en un mundo capacitista, que le genera temores, aislamiento y discriminación.


Vulnerabilidad de todos los días
Juan Carlos Rojo Carrascal, Culiacán Sinaloa, México. 23 de enero de 2009.
Así deben cruzar la calle los niños para ir a la escuela. Aún de la mano de su mamá corren riesgo todos los días para asistir a una primaria pública en Culiacán.
Advertencia
Hugo José Suárez, La Paz, Bolivia. Febrero 2021.
Ante el incremento de los robos y la ineficiencia de la autoridad, los vecinos acuden a su propia ley.

Adecuaciones
Intervenciones de las personas respecto a la infraestructura pública o vehicular, con la finalidad de adecuar mejor las prácticas y servicios que se realizan o para atender otras necesidades.

La espera
Reyna Lizeth Hernández Millán, Ciudad de México, México. 06 de marzo de 2022.
En los limites de la periferia, un columpio se encuentra al pie de las vías del tren.
El rey del sonido
Reyna Lizeth Hernández Millán, Ciudad de México, México. 28 de noviembre 2021.
En el mercado de San Juan, la estatua de un León vigila a los comerciantes del lugar.


Adaptación
Eduardo Lucio García Mendoza, Oaxaca, México. 31 de julio de 2022.
El joven girando es practicante del parkour en Oaxaca, él se adapta al espacio en que esté practicando.
Críticas furtivas
Mirada crítica de los transeúntes sobre el espacio público, desde grafitis, esténciles, stickers, siempre considerando que el mensaje esté dirigido a la práctica del tránsito.
La unión hace la fuerza
Frances Paola Garnica, San Luis Potosí, México. Julio 2022.
Ante la amenaza de la remoción de 867 árboles, vecinos y activistas se pronunciaron en contra de la obra, informando sobre los beneficios de los árboles.

El muro fronterizo en Tijuana. Huellas fotográficas de las ofrendas/intervenciones artísticas en memoria de las y los migrantes muertos 1999-2021
Guillermo Alonso Meneses
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México.
orcid:
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 1999, otoño.
Las imágenes pertenecen a una filmina (diapositiva) y fotos impresas, posteriormente escaneadas, obtenidas con una cámara analógica Minolta DYNAX 500 si Reflex, con un AF Zoom 28-80. Corresponden a una de las primeras intervenciones artísticas en el muro en Playas de Tijuana que se hizo con motivo del 5to aniversario de la puesta en marcha de la operación Gatekeeper/Guardián 1994-1999. La instalación se hizo a finales de octubre. Se colocaron letras grandes sobre un soporte de madera, con la leyenda “alto a guardián” en mayúsculas. Dentro de cada letra estaban dibujados decenas de cráneos de calaca; la calaca o cráneo aflora como un elemento iconográfico y simbólico importante. Y separado, a la derecha, se instalaron varios paneles de madera pintados en blanco con los nombres, origen y edad –o bien, la leyenda “no identificado”– de 473 migrantes que habían muerto en aquellos primeros 5 años. La instalación con los nombres recordaba, salvando las distancias, el Vietnam Veterans Memorial, en Washington D.C., donde en un muro de granito negro están inscritos los nombres de miles de caídos en la guerra de Vietnam y otros conflictos del Sureste Asiático. Como tantas otras veces, sólo quedan los nombres de las víctimas expuestos públicamente y su potente capacidad de memoria.
Guillermo Alonso Meneses, bulevar aeropuerto, 2000 y 2004.
Esta imagen fue obtenida con una cámara digital Kodak cx7430 el 29 de mayo del 2004. En el Vía Crucis del año 2000, donde la carretera del aeropuerto dobla antes de llegar a la Colonia Libertad, se hizo una instalación con una cruz central donde una figura hecha con pantalones y camisa representaba a un migrante crucificado. A ambos lados se observan tres cruces menores en blanco donde estaban los años de 1995 al 2000 y en la parte inferior el número de los migrantes muertos habidos cada año en la frontera vigilada por el operativo Guardián. El muro es el original, pintado en rojo; y aunque no se alcanza a ver en su totalidad, a continuación de la instalación estaba pintada la leyenda: “¿cuántos más?”
Ataúdes
Guillermo Alonso Meneses, bulevar aeropuerto, 2003.
Otra instalación en la misma área, a medio camino de la Colonia Libertad y del edificio principal del aeropuerto, junto a la carretera, fue la realizada por el artista bajacaliforniano Alberto Caro. A fines de octubre del 2003 instaló nueve ataúdes pintados con diferentes colores y motivos, sobre cada uno se pintó el año, el número de víctimas y en vertical: “muertes”. Posteriormente añadió un décimo ataúd con la leyenda escrita en negro: “¿cuántos más?” Y en el 2004, sobre este último, se pusieron tres letreros en blanco con el año 2004, el número de fallecidos, que fue 373, y en vertical: “muertes”. La instalación de féretros es una singularidad iconográfica, representa la muerte de migrantes, y la estadística refleja a las víctimas rescatadas e identificadas que son quienes logran una digna sepultura. Su impacto visual es mayor por su simbolismo evidente, al vincular factualmente el muro con la muerte y convertirlo en necro-artefacto de una oprobiosa necro-política (necro-política en sentido descriptivo; no en el sentido de la categoría analítica propuesta por Mbembe). Obtenida con cámara digital Kodak cx7430 el 29 de mayo del 2004.
Guillermo Alonso Meneses, cruces junto al bulevar o carretera del aeropuerto de Tijuana y en la bajada hacia la Colonia Libertad, 2003 a 2004.
Las cruces, un instrumento de tortura y ejecución romano extendido en el mundo latino de la antigüedad y resignificado en el cristianismo como símbolo de Cristo [versalitas]inri[/versalitas], símbolo sagrado de la redención y el perdón, se colocó en el muro fronterizo para recordar/denunciar las muertes de migrantes. “Cuando alguien muere, su familia le lleva una cruz con su nombre a la tumba” (Smith). También porque dos de las celebraciones originales fueron las posadas navideñas (la Virgen María embarazada y San José como migrantes) y el Vía Crucis de la Semana Santa católica. Desde al menos 1997 se hace un conteo anual, por cada muerte contabilizada se colocaba una cruz blanca con información de alguien identificado o bien, con la leyenda “no identificado”. El detalle de la cruz tiene el nombre y la edad de una joven víctima y una postal con el motivo principal del cartel de Playas del 2003. Obtenidas con cámara digital Kodak cx7430, mayo del 2004.
Instalación llaga y necro-expositor
Guillermo Alonso Meneses, bulevar del aeropuerto y los límites de la Colonia Libertad, respectivamente, 2004.
En el año 2004 además de colocarse un centenar de cruces blancas en el bulevar del aeropuerto, Michael Schnorr y otros integrantes del BAW/TAF pintaron sobre cuatro tablones, que se anclaron al muro fronterizo espaciadamente unos con otros y en los espacios de separación, la representación de una herida sangrante con una frase significativa: “La frontera… una llaga abierta”. Gloria Anzaldúa había escrito: “The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the Third World grates against the first and bleeds. And before a scab form, it hemorrhages again, the lifeblood of two worlds merging to form a third country –a border culture” (1987: 25). El necro-expositor, a manera de vitrina y relicario de restos mortales, consta de un mueble donde aún quedan unas flores de cempasúchil marchitas y secas (la foto es de varios días después del día de muertos del 2004). Detrás, a modo de fondo escenográfico, una enorme flor de cempasúchil en cuyo centro a modo de estrofa de una calavera: “no identificados… por su gobierno olvidados”. En el suelo a la izquierda de la imagen se alcanza a ver el letrero del año 2004 que decía: “Guardián aquí empezó… diez años después, 3000 muertes logró”. En la cruz que se halla encima, una flor marchitada de la última celebración y una postal con el motivo principal del cartel de Playas del 2004. Esta instalación se hizo en el mismo lugar donde años atrás estaba la cruz con el migrante crucificado. Obtenidas con cámara digital Kodak cx7430, mayo del 2004.
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2004.
Una fecha significativa fue el año 2004, con motivo del décimo aniversario de la Operación Guardián de la Patrulla Fronteriza el 1 de octubre, tiempo durante el cual se estimaban 3000 víctimas. La instalación artística conmemorativa consistía en tres lonas (de 4.2 metros de largo por 2.5 de alto) y de un tablón de madera de “triplay” (de 2.5 metros de largo por 2.5 de alto), anclados al muro, donde aparece una calaca sentada en un paisaje desértico al pie de un saguaro empuñando dos galones vacíos que simbolizan la muerte por deshidratación y calor en los desiertos. En las lonas complementarias estaba escrita la calavera “Guardián… aquí empezó. Diez años después, 3000 muertos logró”. La instalación fue pintada por Todd Stands y Susan Yamagata, y financiada por la CRLAF dirigida por Claudia Smith y la Coalición Pro Defensa del Migrante. Los elementos emblemáticos de la iconografía son la calaca (un esqueleto de medio cuerpo) y el galón vacío de agua simbolizando la sed y la muerte por deshidratación en el desierto. Augé apuntó: “Los recuerdos son moldeados por el olvido como el mar moldea los contornos de la orilla” (1998:12). Las imágenes también muestran cómo el muro de acero, tras más de una década se estaba desmoronando por el poder corrosivo del salitre del mar, pulverizando al acero en forma de herrumbre. Otra metáfora de la dialéctica recuerdo/olvido. Obtenidas con cámara digital Kodak cx7430, mayo del 2004.
11 años de Guardián y altar
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2005.
Las fotografías fueron obtenidas con una cámara digital Kodak cx7430, octubre/noviembre del 2005. Ese año destaca la instalación de unas lonas sintéticas con la impresión de fotos y nombres, conmemorando once años de los operativos de la Patrulla Fronteriza en la región, y el altar de aquel año puesto contra la barda sobre la arena de la playa. Destaca el cempasúchil, braceros para quemar copal, calacas de dulce y veladoras. Detrás un cuadro con la temática del desierto que ironiza con la presencia de vigilantes civiles entre “muertitos”. El año 2005 fue el año del movimiento de caza-migrantes denominado Minuteman. La barda que se ve, irregular e imperfecta, fue la que se construyó para sustituir la original. Meses después fue reconstruida.
Puertas de la frontera
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2005.
En el año 2005, destaca la instalación en la renovada barda de Playas junto al faro, de una instalación de tres cuadros con tres puertas utilizadas con motivo de la “Posada del Migrante”. Tras esa celebración fueron llevados a la playa, cerca del faro. Dos puertas están cerradas, simbolizando los efectos del muro y la vigilancia, la tercera está abierta, pero da a los letales desiertos de la frontera; toda una trampa mortal. Cada cuadro mide 2.5 metros de largo por 1 de ancho. Los autores fueron Todd Stands y Susan Yamagata. Financiada por la CRLAF y la Coalición Pro Defensa del Migrante. La fotografía fue obtenida con una cámara digital Kodak cx7430.
Protesta contra los Minuteman
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2005.
En la primavera del 2005 hubo una manifestación convocada en EEUU contra los Minutemen; no tenían que ver con las organizaciones pro-migrantes de Tijuana. El lugar es el Parque de la Amistad/Frienship Park de carácter binacional desde 1971, donde está el mojón fronterizo. Las cruces de papel son un recuerdo de las y los migrantes caídos. En una cartulina alguien pintó: “Make Friends, No Fences”. Con el paso de los días el viento no dejó rastro. Otro día alguien colgó una manta sintética con el lema “No al muro de la muerte/ No Border Wall”. Obtenidas con una cámara digital Kodak cx7430, mayo del 2005.
Día de muertos
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2007.
En 2007 se hizo una instalación en madera, pero un temporal de vientos de Santana la desbarató pocos días después. La obra en tres dimensiones fue construida en madera y posteriormente pintada con cráneos o calacas en cuyas frentes había un nombre, representando los más de 400 migrantes que fallecieron en lo que iba de año. Fue una obra colectiva realizada por estudiantes del taller de artes fronterizos del Southwestern College, de Chula Vista, San Diego; una institución a la que estuvo vinculado Schnorr.
La iconografía se formó a partir de calacas que algo tienen de cráneos de un “Tzompantli” y la “Catrina”, ésta última con una estética que va de José Guadalupe Posada a Diego Rivera, daban una vuelta de tuerca. Pero si bien estas manifestaciones tienen raíces genuinamente americanas que hay que rastrear antes de 1492 o en el México del siglo XIX y XX, lo cierto es que el culto a los muertos o la simbolización tanto religiosa como profana de los cráneos es antigua. Belting nos dice que los denominados cráneos de Jericó descubiertos hace más de 4000 años, que fueron recubiertos con una capa de cal y después pintados, son imágenes de la muerte, por mucho que estén pintados (Belting, 2007: 181). Estas calacas, sin embargo, entrelazan la imagen de la muerte con la vida del recuerdo. Obtenidas con una cámara digital Casio EXP600.
Cruces
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, octubre/noviembre 2009.
Una de las intervenciones artísticas más ambiciosas, impactante y significativa fue la instalación del Día de Muertos de 2009, con motivo del XV aniversario de la operación Guardián. La Coalición Pro Defensa del Migrante y la CRLAF impulsaron la propuesta de Susan Yamagata y Michael Schnorr que consistió en construir, pintar y colocar 5100 cruces blancas, una por cada una de las muertes habidas en el periodo 1994-2009 de migrantes cruzando la frontera. Las cruces se colocaron el Día de Muertos en parte del muro frente al faro a lo largo de casi 50 metros de largo, y en un costado la calavera escrita en una tabla con un marco de flores de cempasúchil frescas: “En quince años de Guardián, más de 5,100 muertos van”. En la parte superior aún estaban las puertas del desierto del 2005. Las instalaciones artísticas no solo fueron un ritual anual, entrelazadas como estaban al calendario anual de celebraciones católicas, sino que también algo tenían de Miccantlamanalli (ofrendas de muertos). Obtenida con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4.
Artista callejero canadiense
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2010.
En diciembre del 2010 toda la barda de Playas de Tijuana a la altura del faro fue sustituida; supuso un borrón y cuenta nueva. El lugar quedó irreconocible y se destruyeron las intervenciones artísticas que coexistieron semanas atrás. La primera intervención del muro actual la hizo un artista canadiense. El tema es un cartel vial de precaución que se encuentra al principio de las autopistas al sur de San Diego; representa a tres miembros de una familia atravesando una carretera. La técnica utilizada es la del “stencil” o plantilla. Obtenidas con una cámara digital Pentax Reflex k-r y un Teleobjetivo AF 18-200 mm.
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, octubre/noviembre 2010.
En el 2010 el cuadro conmemorativo de Susan Yamagata caricaturiza al Sherif del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, conocido por el trato duro e indigno hacia los migrantes capturados. Coincide en el espacio con el mural Ángeles de la frontera, Una puerta del desierto del año 2005 y las cruces del año 2009. Algunos días pusieron unas calacas de aproximadamente dos metros. Comenzaba a darse una yuxtaposición de elementos, que anunciaba la lucha por el espacio que se dio posteriormente y que satura el muro en pleno 2021. Algo que suele ocurrir en el arte callejero en los espacios privilegiados y disputados. Obtenidas con una cámara digital Pentax Reflex k-r y un Teleobjetivo AF 18-200 mm.
Mural
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2010.
En el 2010 destaca un grafiti titulado Ángeles de la frontera [Boder Angels es una organización pro-migrante de EEUU], con figuras humanas estilizadas pintadas en blanco y con una cruz roja en su interior. El conjunto recuerda la iconografía y trazos del artista callejero neoyorquino Keith Haring. La obra tiene el lema: “Ni una muerte más!. Reforma Ya!” La firmaba P. Breu. En aquel tiempo el espacio no era disputado por otros artistas o activistas y las obras podían coexistir en el espacio sin yuxtaponerse totalmente. Obtenidas con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4.
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, 2012.
En el año 2012 se puede decir que fue la última gran instalación artística de estos colectivos que luchan por la defensa y la memoria de los migrantes, para el día de muertos. La nueva barda aún no había sucumbido bajo la pintura de quienes luchan por el espacio para imprimir su huella. El lugar elegido fue frente al faro, cerca del mojón de los límites internacionales. Se instalaron una calaca gigante y 18 calaveras, de 1995 a 2012, y a los pies un pequeño altar con ofrendas. Así como un cartel con la leyenda: “Guardián… aquí empezó. 18 años después, 5,800 muertes logró”. Eran 18 años con el operativo Guardián; más de 18 años de lucha. Auspiciado por la Coalición Pro Defensa del Migrante, la instalación fue realizada por los artistas Susan Yamagata y Todd Stands de San Diego. Puede decirse que con aquella instalación culminó una época; ese mismo año había fallecido Michael Schnorr. Obtenida con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4.
Los deportados veteranos. Otras reivindicaciones y conmemoraciones.
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, febrero 2013.
Las deportaciones comenzaron a crecer en el segundo mandato de Bill Clinton y tuvieron un incremento en los mandatos de Bush Jr. y Obama. De ahí que en el verano del 2013 los militares veteranos deportados se asociaron y pintaron un mural junto al Parque de la Amistad/Friendship Park, junto al faro, en Playas de Tijuana. Nacía el recuerdo de veteranos deportados, algunos de los cuales habían fallecido sin poder regresar a EEUU. Su presencia y auge coincide con un periodo en el que declina las tradicionales instalaciones por los migrantes muertos. Obtenidas con cámara digital Pentax Reflex k-r y un Teleobjetivo AF 18-200 mm.
Deportados 2019 restaurando el mural, antes y después
Guillermo Alonso Meneses, Playas de Tijuana, febrero 2022.
Seis años después de la primera intervención de los veteranos deportados en la barda de Playas de Tijuana, el deterioro tanto de la pintura como del metal ya era patente. También era evidente que la superficie del muro en ese lugar estaba saturada de pintadas e intervenciones de todo tipo. Las imágenes muestran su restauración. Tras dos décadas, con diferentes cambios que lo transformaron materialmente, el lugar ya no era un rincón solitario y abandonado donde unas cuantas veces al año se conmemoraba a los migrantes muertos. Se había metamorfoseado en un lugar icónico. Obtenidas con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4
El muro como lugar turístico
Guillermo Alonso Meneses, 2019.
El proceso de metamorfosis que sufrió el muro en Playas de Tijuana y que lo convirtió en escenario icónico, pronto comenzó a atraer a turistas locales, nacionales, de EEUU o de otras latitudes como R.P. China. El muro sufrió remodelaciones y reconstrucciones. Puede decirse que ya no hay espacio para que las intervenciones artísticas de años atrás puedan manifestarse en solitario. Se cumplió el señalamiento que hizo Belting, hay lugares que se vuelven lugares fotográficos (2007: 268). Desde sus inicios el muro atrajo miradas más allá de las de activistas, artistas y paseantes, se normalizó como objeto-lugar que atrae las cámaras fotográficas y a quienes miran detrás de ellas. Eso ya había ocurrido con el muro de Berlín. Obtenidas con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4
Guillermo Alonso Meneses, el muro en el bulevar cercano al aeropuerto, 2021, y Playas de Tijuana, 2022.
En los últimos años, el muro tanto en Playas de Tijuana como en el bulevar que discurre en paralelo al aeropuerto ha sufrido cambios importantes. Nadie reconocería los tramos donde antiguamente colgaron cruces, intervenciones artísticas y grafitis recordando a migrantes muertos y otras injusticias. Lo mismo ocurre en el muro en Playas de Tijuana en el tramo de varios cientos de metros desde el océano. La foto 73 muestra la saturación de intervenciones, la 74 contrasta con la primera foto de este ensayo, la 75 muestra un migrante saltando el muro con una escalera metálica. Tras 30 años el muro sigue siendo saltado. El esfuerzo y el trabajo de activistas, artistas y organizaciones que durante décadas lucharon contra el olvido se evaporó. Pronto solo quedarán fotografías. Obtenidas con un Iphone SE y con una cámara digital Panasonic DMC-TZ4
Economía del bazar en el Puente del Papa. Monterrey
Efrén Sandoval Hernández
Efrén Sandoval Hernández es profesor investigador en la Sede Noreste del ciesas (Monterrey). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus trabajos versan sobre las “economías de frontera” en la región del noreste mexicano y el sur texano. Su más reciente publicación es (2020) “Ganar ‘clientes’ y gestionar favores. Delegados sindicales en tianguis de Monterrey”, Estudios sociológicos, 40 (118). En 2019 coordinó (junto con Martin Rosenfeld y Michel Peraldi) el libro La fripe du nord ou sud. Production globale, commerce transfrontalier et marchés informels de vêtements usagés (París: Éditions Pétra / imera / ehess). Ha sido profesor en diferentes instituciones nacionales, y para sus investigaciones ha recibido financiamiento de instituciones nacionales e internacionales.
orcid: 0000-0002-2706-9388

Foto 1
A falta de toldo sombrilla
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Este comerciante combina la venta de herramientas, instaladas sobre una lona, con calzado usado para hombre y para mujer, discos piratas y bisutería, esta última sobre una mesa plegadiza. La figura de una virgen forma también parte de los objetos en venta. Al fondo, varios de los edificios emblemáticos del centro de Monterrey. Debajo, la transitada avenida Morones Prieto.
Foto 2
A falta de toldo un pedazo de lona
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
El fuerte calor del mes de agosto no impidió que este hombre de avanzada edad se instalara aquel sábado. En el puente, la sombra es un recurso escaso que hay que saber conseguir y conservar a lo largo del día. Este comerciante en particular, procuró también la sombra para sus mercancías (pedazos, piezas sueltas, herramientas usadas), como si de artículos delicados o de lujo se tratara.


Foto 3
Un cachito de sombra
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Los tres hombres a la izquierda aprovechan la sombra de uno de los tirantes del puente del Papa. La foto fue tomada por la mañana. Por la tarde, la instalación se haría en el otro extremo, en función de la sombra venida desde el poniente. Mientras tanto, una pareja camina sobre el puente. Los comerciantes han dejado libre el paso a los peatones, como respetando el reglamento municipal.
Foto 4
Exposición de mercancías sobre diablito y tela
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Cigarros sueltos, encendedores, pilas alcalinas, chicles, dulces y herramienta usada. Todo cabe en una mochila y una caja. Cuando el día de venta concluya, la caja conteniendo las mercancías será cubierta con un pedazo de esponja, una tela, y amarrada con un mecate. Deambular, instalarse y desinstalarse, aparecer y desaparecer, forman parte de la rutina de estos comerciantes eternamente intermitentes.


Foto 5
Exposición de mercancías en el Puente del Papa
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Varios de los comerciantes se surten de baratijas en el mismo centro de la ciudad. Para ello acuden a la zona comercial de Colegio Civil, en donde se aprovisionan de “chácharas” con los mayoristas que a su vez se surten de mercancías en Tepito y el mercado de Sonora (ciudad de México). Normalmente, estas mercancías baratas, desechables y sobrantes, fueron fabricadas en China o algún otro país asiático, viajaron en barco hasta Manzanillo, fueron distribuidas en la ciudad de México y desde ahí trasladadas a Monterrey.
Foto 6
Reliquias
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Los objetos recuperados (incluso plumas), los hallazgos (un conector) y las “oportunidades” (un reloj “encontrado”), abundan en el puente del Papa. En algunos casos, como éste, el vendedor no necesariamente sabe para qué sirven algunos de los objetos en venta; o desconoce si aún funcionan.


Foto 7
Diablito, mercancías y hotelazo
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Al fondo, la zona hotelera del centro de la ciudad; el edificio Acero (el primer “rascacielos” de Monterrey); y el almacén Liverpool. Mientras en el puente hay pocos transeúntes, el tráfico es intenso en la avenida Constitución, una de las más importantes de la capital de Nuevo León. El terreno debajo del puente es el lecho del río Santa Catarina.
Foto 8
Diablito, puente y esfera
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Una edificación en forma de esfera forma parte del complejo Pabellón M. El hombre que instaló aquí su puesto de venta nos dijo que desconocía qué es lo que había (o habría) dentro de esa “bola”. Ésta, en realidad alberga un auditorio que, a decir de sus promotores, tiene la mejor instalación acústica de la ciudad. Muy probablemente, el valor de todas las mercancías que este comerciante ofrecía ese día no sería suficiente para pagar un boleto de entrada para cualquier espectáculo que en dicho auditorio se presenta.


Foto 9
Desconocidos
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Una persona se detuvo a mirar las mercancías en este lugar. Es un habitante de la colonia Independencia, el barrio más emblemático de Monterrey, ubicado en el extremo sur del puente del Papa. Nos dijo no haber visitado aún el Pabellón M., su nuevo vecino al otro lado del puente.
Foto 10
La ciudad global y la ciudad desde abajo
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Fue difícil tomar esta foto. Hubo que arrastrarse en el piso para lograrla. Hay mucha distancia entre la altura del edificio y el suelo en que sucede la economía del bazar.


Foto 11
Curiosidad
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Conforme la mañana avanza, más personas pasan por el lugar. Algunos curiosos provienen de otros sectores sociales y geográficos de la ciudad. Muchos son visitantes asiduos.
Foto 12
Mercancías únicas
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Aquí casi todo tiene un defecto. Muchas cosas no funcionan y otras tal vez. La variedad es infinita. Es difícil establecer extremos: desde un agarrador (de cocina) hasta la carátula de un autoestéreo, desde un teléfono hasta un corallín cervical, usado.


Foto 13
Artículos maravillosos
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Una de estas cajas de plástico fue mía. En ella traje alguna vez pedacería para ofrecerla a cambio de algunos pesos. Después de evaluar lo que yo había traído, el comerciante me compró el “lote” en $50. Después supe que las cajas se tazan por separado pues éstas sirven como vitrinas en la economía del bazar.
Foto 14
Una forma de orden
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Varios comerciantes de este sector acostumbran a hurgar en la basura de “las colonias ricas”. Ahí encuentran muchos de los objetos que venden. La mayoría de estos cables, conectores y controles de videojuegos, provienen de ahí, habían sido desechados y aquí han encontrado una segunda vida, han recuperado su calidad de mercancía, esperando un día volver a ser objetos de uso.


Foto 15
Orden paralelo
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
El comercio de mercancías usadas y desechadas también sirve para prolongar la actividad dentro de un oficio. Algunos comerciantes fueron obreros en fábricas o ejercieron oficios bastante especializados, y utilizan sus conocimientos para reparar y hasta para armar herramientas. Son verdaderos especialistas a quienes hay que acudir para reparar algún aparato y escapar así del consumo de herramientas que “ya no duran como antes”.
Foto 16
Beta y vhs
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Un día entendí que el comerciante que vende esto no acostumbra ni ver televisión ni ver películas, tampoco suele hablar por teléfono y sólo escucha la música que hay en su entorno. No necesita nada de lo que vende.


Foto 17
De un mercado a otro
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Varios comerciantes del puente del Papa y sus alrededores visitan algunos otros mercados en busca de gangas. Los zapatos suelen ser un buen hallazgo en ese sentido. Un comerciante me explicó que, en otras colonias, viven muchas personas que trabajan con “las familias ricas”. A aquellas les regalan cosas y luego las venden en el tianguis de su colonia, pero como no son comerciantes, no las saben vender a buen precio, así es que, lo que allá tenía un precio, acá tiene otro. Los zapatos son algunos de los pocos artículos en los que se suele gastar un poco más de dinero en los alrededores del puente del Papa.
Foto 18
Permanencia
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Me costó mucho poder llegar a conversar con él. Es un hombre de pocas palabras, pero amable. Pasa todo el día en su lugar de venta. Varios locatarios compañeros han fallecido a lo largo de estos años, pero él sigue ahí, siempre ahí, sentado en una cubeta, en una vieja mecedora, en una banca improvisada con un tablón. No he podido deducir cuándo es que se dedica a hurgar en la basura para conseguir lo que vende.


Foto 19
Lectura analógica
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Los autos suelen pasar a muy alta velocidad por la avenida Morones Prieto. El ruido es bastante. Difícil pensar en concentrarse para hacer una lectura, sin embargo, esto es lo que hace este hombre que repara herramientas y vende de todo un poco. Al fondo, arriba, el puente del Papa.
Foto 20
Ser alguien
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Con el “profe” conversé de música, de literatura, de historia y de política. Le encanta hablar de la historia de la colonia Independencia, la que alberga estos locales de venta y en la cual él creció. Nunca vi que alguien le comprara un libro, siempre pensé que esta era más bien su biblioteca personal.


Foto 21
Como nuevas
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
En la venta en los alrededores del puente del Papa, el orden es algo más bien extraño. Más que por el buen estado de todo lo que aquí se vende, cosa de por sí ya excepcional, me llamó la atención la pretensión de orden con la que el vendedor instaló las mercancías.
Foto 22
Todo a la venta
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Ocasionalmente, hasta este lugar llegan individuos ofreciendo mercancías para los comerciantes. Éstos, sigilosos, no sólo evalúan las mercancías sino también a quien las trae consigo. Esto porque, en ocasiones, se trata de una trampa. El engaño no está en el origen ilegal de las mercancías, sino en la complicidad de la policía. Los comerciantes me explicaron que después de comprar mercancía a alguien que llega a ofrecerla repentinamente, suelen recibir la visita de policías que llegan indagando el supuesto robo de esos artículos. No llegan hasta ahí gracias a sus eficientes investigaciones, tampoco vienen a detener a quien compró mercancía robada, más bien se trata de una extorsión bajo la amenaza de llevarse detenido a quien compró la mercancía robada, en una acción de evidente contubernio con quien antes llegó ofreciendo los artículos.


Foto 23
Aparador
Iván E. García. Monterrey, N.L., 2016.
Ricardo, el comerciante que esto vende, es licenciado en contaduría pública. Hábil para el comercio, ha pasado de vender películas VHS, a vender celulares y ahora cuchillos. Esta vitrina le ha servido durante años, y la transporta con mucho cuidado. Es de los pocos comerciantes que ofrece sus mercancías en una vitrina. Al respecto me explicó que, si las mercancías están en el piso tienen un precio, si están en una mesa, tienen otro, pero si están en una vitrina, el cliente entiende que está comprando un artículo de mejor calidad.